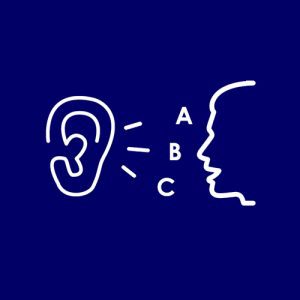Asociación entre el uso de audífonos y la calidad de vida en adultos mayores
Por María Eulalia Barrera Fárez, Fonoaudióloga y alumna del Máster en Audiología Clínica y Terapia de la Audición de SAERA
La disminución auditiva es uno de los problemas de salud crónicos más frecuentes en las personas de edad avanzada. Aunque los efectos adversos en la calidad de vida de los que padecen estos problemas son evidentes, no se han evaluado rigurosamente. De acuerdo al estudio de Mulrow y otros (1990), de 472 adultos evaluados se observó que el 22,45% tienen limitaciones de la audición. La pérdida de la audición estuvo asociada con la disfunción emocional, social y comunicativa. El 66% de los adultos mayores manifestaron que estos problemas eran severos, a pesar de que la disminución de la audición fue evaluada como leve o moderada (Mulrow, y otros, 1990). Es importante mencionar que la pérdida auditiva se asocia con un incremento del riesgo de aislamiento social entre las personas de 60 a 69 años. Está asociada también con un déficit en la capacidad cognitiva, según las conclusiones de Mick y Pichora (2016).
El inicio de la pérdida auditiva asociada al envejecimiento o presbiacusia es gradual, por lo que muchos adultos mayores no pueden reconocer que tienen una deficiencia auditiva o no pueden percibir su déficit sensorial. Ciertas personas pueden alterar sus actividades diarias para tratar de adaptarse a la pérdida auditiva. Además, algunos adultos mayores pueden resistirse a la búsqueda de tratamiento o no buscar ayuda mediante el uso de audífonos por miedo a la estigmatización social o pérdida de independencia. Sin embargo, la evidencia nos indica que cuando se utilizan los audífonos, estos pueden mejorar la calidad de vida (U.S. Preventive Services TASK FORCE, 2016).
El presente estudio tiene por objetivo determinar si la utilización de audífonos mejora la calidad de vida en adultos mayores de Ecuador.

Marco Teórico
La presbiacusia se define como una pérdida auditiva causada por los cambios degenerativos relacionados con la edad. Se encuentra determinada por factores genéticos, ambientales, sociales y otras enfermedades relacionadas con el envejecimiento (Ortega y Duque, 2013). Por otra parte, de acuerdo a Gil y Carricondo (2013) la presbiacusia es progresiva, bilateral y casi siempre simétrica.
Esta condición suele ir asociada a una o varias alteraciones patológicas del oído interno o de las vías neuronales aferentes, si bien se han apuntado factores etiológicos como la exposición prolongada al ruido, la predisposición genética o la inmunodeficiencia. El audiograma de un presbiacúsico muestra una pérdida más importante en las frecuencias agudas, con una disminución notable de la capacidad de discriminar el habla. El tratamiento más común de la presbiacusia es mediante la adaptación de una ayuda audioprotésica que permita gestionar adecuadamente la dinámica residual del paciente y que facilite el ajuste independiente de frecuencias graves y agudas (Cardona y Torradeflot, 2005).
La presbiacusia es una enfermedad de alto impacto, pues es la tercera enfermedad crónica más prevalente en personas mayores, después de la hipertensión arterial y la artritis (Ortega, Duque, 2013).
No existen datos precisos sobre la incidencia y prevalencia de la hipoacusia en Ecuador. En Estados Unidos, se estima una prevalencia global de un 63% en adultos mayores de 70 años, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (Ortega y Duque, 2013).
En Chile el 75% de los adultos mayores presenta algún nivel de pérdida auditiva. En los mayores de 80 años, la prevalencia estimada fue del 90% según la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología (Vidal y otros, 2014).
En una población de ancianos en la ciudad de Sao Paulo, Brasil se tomó una muestra de 1.115 ancianos mayores de 65 años de edad, indicando que la prevalencia de la pérdida auditiva fue de 30.4% y los niveles más altos se asociaron con edad superior a 75 años y el sexo masculino (Cruz y otros, 2006).
Según un estudio propio de personas valoradas en España en los centros auditivos GAES durante el año 2011, el 54% de las personas con pérdida auditiva eran mayores de 75 años, el 24% estaban entre los 55 a 76 años, y el 22% restante eran menores de 55 años (Estudio de las valoraciones auditivas en GAES, 2011).
De acuerdo a Milán-Calenti (2010), la presbiacusia influye negativamente sobre la calidad de vida de las personas mayores, debido a las interferencias producidas sobre la capacidad para comunicarse, afectando, además, al estado de ánimo y al nivel de participación social, independientemente del estado cognitivo y físico del individuo lo que, a largo plazo y en muchos casos, desembocará en un trastorno depresivo.
Por otra parte, los problemas auditivos en el adulto mayor constituyen una importante causa de discapacidad, limitan la interacción de las personas con su entorno, pues deterioran su funcionalidad global, y representan grandes obstáculos para la realización de las actividades cotidianas. Las personas pierden progresivamente las funciones auditivas y, generalmente, no se encuentran preparados para adaptarse a esta nueva condición y continuar con sus actividades (Cano y otros, 2014).
La presbiacusia ocupa el tercer lugar entre las patologías que involucran años de vida con discapacidad. El tratamiento habitualmente utilizado es la implementación con audífonos, sin embargo, además de los audífonos, distintos programas de rehabilitación auditiva han sido desarrollados para mejorar las habilidades comunicativas de quienes padecen hipoacusia (Cardemil y otros, 2014).
El Fondo Nacional de Salud (FONASA) en Chile, ha buscado mejorar la calidad de vida del adulto mayor, entregando a los mayores de 65 años audífonos, según la prescripción del médico otorrinolaringólogo con el fin de mejorar la calidad de vida de estos pacientes, dado que el uso de audífonos mejora su integración social, autonomía y disminuye el impacto de la hipoacusia en su salud mental, rescatando los restos auditivos y haciendo perceptibles frecuencias que sin él, no son audibles (León y otros, 2010).
En el Estudio SABE, Bogotá, Colombia, se encontró que, en general, la mayoría de las personas con alteraciones auditivas tenía una peor percepción de su salud y que, asimismo, su percepción de la calidad de vida era significativamente peor que la de aquellas personas que no refirieron problemas auditivos. Sin embargo, este deterioro de la calidad de vida desaparecía casi por completo en las personas que utilizaban audífonos, lo que demuestra claramente la utilidad y el beneficio en cuanto a la mejoría de la calidad de vida de quienes los usaban. Estos hallazgos confirman la importancia del uso de audífonos en adultos mayores con compromiso auditivo para mejorar su calidad de vida (Cano y otros, 2014). De forma similar, en un estudio en Costa Rica en pacientes de edad promedio de 63 años se observaron varias tendencias en el grado de satisfacción con el uso de prótesis auditivas, el 91% de los encuestados reportó una mejora significativa en su calidad de vida con el uso de los audífonos (Olmo, 2011).
Finalmente se puede decir que, los adultos mayores, valoran y aprecian en su real dimensión el haber recibido sus respectivos audífonos, reconocen la utilidad que les ha transferido a sus personas este medio de apoyo auricular y aprecian cómo les ha cambiado la vida y sus rutinas habituales, han podido volver a escuchar radio y televisión, se han reducido las caídas y reconocen estar viviendo la satisfacción de usar sus audífonos alcanzando un nivel de calidad de vida superior (Bustamante y otros, 2014).
En Ecuador es poco lo que se sabe acerca de los beneficios que los adultos mayores obtienen en aspectos como nivel de funcionamiento auditivo y calidad de vida. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es determinar los beneficios de la adaptación de prótesis auditivas en una muestra de adultos mayores de Cuenca-Ecuador.