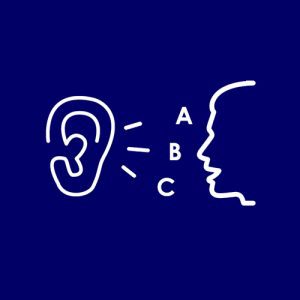El procesamiento auditivo central y sus trastornos: una revisión bibliográfica
Por Juan Porcel Romero, Biólogo, Audioprotesista y alumno del Máster en Audiología Clínica y Terapia de la Audición de SAERA
Resumen
Actualmente, los campos de la audiología, psicología y educación tratan de estudiar las bases fisiológicas asociadas a trastornos del procesamiento auditivo central. Los estudios concluyen que, aunque a nivel periférico los individuos con este trastorno no presentan anomalías, pueden encontrarse problemas en el procesamiento cognitivo de la información. Así, el objetivo de este Trabajo Final de Máster consiste en realizar una revisión de las bases fisiológicas del procesamiento auditivo central y las consecuencias presentes en individuos con dicho trastorno. De este modo se ha determinado cómo funciona el procesamiento auditivo desde que se capta el sonido a un nivel periférico hasta que llega a la corteza. Además, se han analizado los principales resultados sobre el trastorno del procesamiento auditivo central y sus implicaciones en un contexto académico. Se requieren futuras investigaciones en individuos con este trastorno para determinar la intervención más adecuada para cada caso. La revisión bibliográfica, de carácter integrador, ha examinado las bases de datos Pubmed, Scopus, Proquest y Google Scholar.
Palabras clave: Procesamiento Auditivo Central, Trastorno del Procesamiento Auditivo, Corteza Auditiva, Percepción Auditiva, Educación
Actualmente, los campos de la audiología, psicología y educación tratan de estudiar las bases fisiológicas asociadas a trastornos del procesamiento auditivo central. Los estudios concluyen que, aunque a nivel periférico los individuos con este trastorno no presentan anomalías, pueden encontrarse problemas en el procesamiento cognitivo de la información. Así, el objetivo de este Trabajo Final de Máster consiste en realizar una revisión de las bases fisiológicas del procesamiento auditivo central y las consecuencias presentes en individuos con dicho trastorno. De este modo se ha determinado cómo funciona el procesamiento auditivo desde que se capta el sonido a un nivel periférico hasta que llega a la corteza. Además, se han analizado los principales resultados sobre el trastorno del procesamiento auditivo central y sus implicaciones en un contexto académico. Se requieren futuras investigaciones en individuos con este trastorno para determinar la intervención más adecuada para cada caso. La revisión bibliográfica, de carácter integrador, ha examinado las bases de datos Pubmed, Scopus, Proquest y Google Scholar.
Palabras clave: Procesamiento Auditivo Central, Trastorno del Procesamiento Auditivo, Corteza Auditiva, Percepción Auditiva, Educación
AVCN | el núcleo coclear anteroventral |
CAP | corteza auditiva primaria |
CN | núcleo coclear |
DCN | núcleo coclear dorsal |
GH | giro de Heschl |
LL | lemnisco lateral |
MGB | cuerpo geniculado medial |
NLL | lemnisco lateral |
PVCN | el núcleo posteroventral |
SOC | los complejos olivares superiores |
TAPC | Trastorno Auditivo del Procesamiento Central |
TFM | Trabajo Final de Máster |
1. Introducción
En la actualidad, uno de los temas más emocionantes de la neurociencia cognitiva moderna es la división entre los procesos cerebrales que subyacen, o no, a la experiencia consciente. Así, algunas preguntas de investigación habituales incluyen el estudio de cómo el procesamiento auditivo puede ocurrir fuera de la atención y la experiencia consciente y la forma mediante la cual puede afectar a diferentes procesos comportamentales.
Muchos niños y adolescentes son diagnosticados con un trastorno del procesamiento auditivo central, el cual ha sido estudiado por numerosas áreas de la educación tales como la educación especial, la audiología y la psicología. Así, cada una de estas áreas ofrece diferentes perspectivas que se coordinan en un aspecto interdisciplinar gracias a la comunicación y colaboración que en los últimos años se ha incrementado (Bellis y Anzalone, 2008). Estos autores puntualizan que el estudio del procesamiento auditivo central y las patologías subyacentes es un término que aparece en la literatura hace relativamente poco. Así, los estudios más recientes han afirmado que ante un problema auditivo a nivel central, tanto la toma de decisiones sobre acciones ante el trastorno, como la evaluación y la intervención son temas controvertidos en este momento.
El concepto de un Trastorno de Procesamiento Auditivo Central (TPAC) ha existido durante décadas. Myklebust (1954) definió por primera vez la TPAC como un trastorno de la percepción auditiva a pesar de los umbrales audiométricos normales. En la década de 1970, se desarrollaron pruebas de comportamiento del procesamiento auditivo y se establecieron valores normativos basados en el desempeño de individuos con lesiones corticales conocidas. Ahora, estas pruebas de comportamiento a menudo se usan para evaluar el procesamiento auditivo en niños y adultos que no tienen anomalías anatómicas identificadas, pero tienen dificultades de audición aparentes en situaciones de audición difíciles.
La manifestación más común de Trastorno Auditivo de Procesamiento Central (TAPC) es la dificultad para entender el habla en ruido. Así, investigaciones recientes han señalado que las deficiencias en el procesamiento auditivo son frecuentes en niños con discapacidades de aprendizaje (Kraus y Anderson, 2016). Estas deficiencias en el procesamiento auditivo también pueden presentarse en adultos mayores, aunque éstos tienen más problemas para entender el habla en ambientes ruidosos que los adultos más jóvenes, incluso con umbrales auditivos audiométricamente normales (Souza et al., 2007). Estas deficiencias en el procesamiento temporal también han sido reveladas por estudios electrofisiológicos (Clinard y Tremblay, 2013).
El análisis actual de las dificultades auditivas en los adultos mayores suele estar limitado a la valoración de los umbrales audiométricos y la percepción del habla en silencio, a pesar del hecho de que la queja número uno de los adultos mayores es la dificultad para escuchar en el ruido.
Las referencias para las evaluaciones de TAPC de educadores, psicólogos, patólogos del habla y el lenguaje y otros profesionales están aumentando, y los padres exigen estos servicios cuando se enteran de la existencia de dicho trastorno. Sin embargo, a pesar de la necesidad de una evaluación y la disponibilidad de evaluaciones de comportamiento, existe una brecha entre la investigación que apoya una base de procesamiento auditivo para los problemas de aprendizaje y los déficits de percepción del habla y la aplicación de este conocimiento en un entorno clínico.
El presente Trabajo Final de Máster (en adelante, TFM) tendrá el objetivo de realizar una revisión bibliográfica del procesamiento auditivo central, desde que se percibe el sonido hasta que se procesa a nivel central, tanto a nivel documental como a nivel de intervención práctica, aportando una breve aproximación al TAPC, a las consecuencias presentes debido a este trastorno y a las intervenciones recomendadas.
Consulta nuestra oferta formativa:
Busca
Visita nuestro perfil de Instagram
Últimas entradas
El objetivo general del presente trabajo es realizar una revisión en la literatura sobre el procesamiento auditivo central. De este modo, los objetivos específicos han sido:
- Determinar la base fisiológica del sistema auditivo.
- Estudiar los trastornos asociados a los problemas en el procesamiento auditivo.
- Analizar las consecuencias derivadas de los trastornos en el procesamiento auditivo en población infantil y adolescente.
Para alcanzar los objetivos se ha realizado una revisión bibliográfica de tipo integradora, utilizando las bases de datos Pubmed, Scopus, Proquest y Google Scholar, de las cuales se han extraído artículos empíricos, revisiones bibliográficas y capítulos de libro. Al realizar búsquedas en la literatura, se utilizaron varias combinaciones de las siguientes palabras clave, siempre junto con las palabras “central auditory processing”: disorder, school, psychology, prosody, tone, frecuency, cognition, central neural system y neural complexity.
Así, se han seleccionado aquellos artículos escritos en inglés o español y que respondieran al tema de estudio.
4.1.Anatomía y fisiología básica del sistema auditivo
El sistema auditivo humano, el cual forma parte del sistema sensorial, percibe nuestro entorno acústico. Este sistema consta de cuatro partes anatómica y funcionalmente diferentes: oído externo, oído medio, oído interno y sistema nervioso auditivo central; este último (o solo las partes más distales) a veces es llamado en audiología parte retrococlear (Figura 1). La parte central comprende tronco encefálico auditivo, tálamo y corteza. Así, este TFM se centra en la parte auditiva central, especialmente en el procesamiento cortical.
El oído convierte la presión del aire provocada por las ondas sonoras en vibración mecánica de los huesos del oído medio y, posteriormente, en movimientos hidrodinámicos de los fluidos dentro del oído interno. Finalmente, se transforma en señales electroquímicas en las neuronas y sinapsis. Las estructuras corticales auditivas apoyan la interpretación de las señales neuronales complejas en ricas percepciones acústicas. La explicación en profundidad de cómo se produce el procesamiento auditivo se basará en los libros de texto de neurociencia y anatomía auditiva de Yost (2000), Purves et al. (2004) y Schnupp et al., (2011).

Los oídos externos y medios transportan la energía mecánica del sonido de manera eficiente desde el aire hasta la perilinfa dentro de la cóclea. Por tener el líquido mucha mayor impedancia (161.000 Ohms mecánicos/cm2) que el aire (41.5 ohms mecánicos/cm2), gran parte de la energía se refleja al pasar de uno a otro medio, siendo incidente solo una pequeña parte. Si la impedancia acústica de dos medios difiere considerablemente, la onda sonora no penetra, se refleja. Por todo lo expuesto, al pasar la energía sonora de un medio aéreo (oído medio) a un medio líquido (oído interno) es necesario que existan sistemas de emparejamiento o compensación de las distintas impedancias (Yost, 2000).
El pabellón auricular recoge el sonido y lo canaliza al conducto auditivo externo. Al mismo tiempo, debido a una configuración de superficie compleja, el pabellón atenúa algunas frecuencias y provoca cambios de fase, por lo que modifica el timbre del sonido percibido (Purves et al., 2004). Los movimientos de cabeza y oído externo permiten ayudar a localizar el sonido tanto en un plano horizontal como en un plano vertical. Además, la resonancia del conducto auditivo externo y el orificio auricular aumenta el nivel de presión acústica de 1.5–7 kHz en 10–20 dB (Schnupp et al., 2011).
El tímpano, una membrana delgada con 2–3 capas de 0.1 mm de grosor, se encuentra entre el oído externo y el medio. Éste transmite la vibración mecánica del aire a movimientos de los huesecillos (martillo, yunque y estribo) (Schnupp et al., 2011). La forma cónica del tímpano provoca que el martillo se mueva con el doble de fuerza de la recibida, asimismo, este movimiento genera un movimiento superior del resto de los huesecillos hasta del triple de fuerza (Purves et al., 2004). El oído medio concentra la presión del sonido en tímpano (un área de superficie de aproximadamente 0,5 cm2) hacia la ventana oval de la cóclea, sustancialmente más pequeña (1/30–1/15), lo que produce un aumento de 800 veces en la fuerza de las vibraciones sonoras. La transmisión de energía sonora a través del oído medio es más efectiva (entre 500 y 4000 Hz), es decir, frecuencias relativas a la percepción del habla (Yost, 2000).
La cóclea, la cual tiene forma de espiral y por eso es denominada también caracol, traduce la energía mecánica en respuestas neuronales, es decir, en energía electroquímica. Así, cuando la plataforma del estribo vibra según el ritmo del sonido, la ventana oval se mueve hacia adentro y hacia afuera y, dichos cambios de presión se transfieren a la perilinfa en la Scala tympani y de ahí se distribuye de inmediato a toda la cóclea (Purves et al., 2004). Aunque el diámetro interior de la cóclea disminuye desde el extremo de la ventana oval hasta el ápex, donde la membrana basilar se ensancha y se vuelve menos tensa y, en consecuencia, las frecuencias de resonancia naturales de la membrana basilar disminuyen hacia el ápex. La membrana basilar funciona como un filtro de paso de banda con un borde relativamente agudo de alta frecuencia: las frecuencias bajas estimulan principalmente el extremo del ápex, pero también al basal, mientras que las frecuencias altas estimulan específicamente el extremo basal de la membrana (Schnupp et al., 2011).
El órgano de Corti contiene las principales células receptoras sensoriales auditivas, es decir, unas 3.500 células ciliadas internas en cada oreja y también más de 12.000 células ciliadas externas que modifican la audición al aumentar la sensibilidad y la resolución de frecuencia de las células ciliadas internas (Yost, 2000). Las vibraciones de la membrana basilar, en relación con la membrana tectorial, doblan los cilios de las células ciliadas y, en consecuencia, los iones K + fluyen hacia adentro a las células ciliadas de la endolinfa circundante. Las células pilosas despolarizadas activan las neuronas del ganglio espiral, las primeras neuronas auditivas reales. Las células espirales envían largas fibras nerviosas mielinizadas (tipo I) hacia el tronco cerebral (Purves et al., 2004).
4.2. El sistema auditivo en el Sistema Nervioso Central. El tallo cerebral y el tálamo.
La anatomía retrococlear del sistema auditivo es muy compleja y comprende muchas vías paralelas que cruzan la línea media en múltiples niveles (para una revisión, ver Kandler et al., 2009). Tal y como se ha comentado con anterioridad, la anatomía básica del sistema auditivo es bastante conocida, sin embargo, la comprensión de las funciones auditivas en el tallo cerebral y tálamo aún no está del todo clara.

Desde la cóclea, las fibras del nervio auditivo viajan en el nervio vestibulococlear (el VIII nervio craneal) hacia el núcleo coclear (CN), en la parte lateral del tronco cerebral. La CN contiene tres núcleos anatómica y funcionalmente diferentes: el núcleo coclear anteroventral (AVCN), el núcleo posteroventral (PVCN) y el núcleo coclear dorsal (DCN). Una sola fibra nerviosa de la cóclea envía entradas a cada núcleo: por ejemplo, las células bushy en el AVCN conservan el disparo temporal preciso del nervio auditivo, mientras que las células de Ito en el AVCN y el PVCN codifican bien la forma espectral del sonido, pero eliminan la información de sincronización.
Por otro lado, las celdas en la DCN responden a los contrastes espectrales y reciben información del sistema somatosensorial. La organización tonotópica del sonido se mantiene en todas las vías auditivas, aunque algunos núcleos “no lemniscales” lo eliminan (Yost, 2000).
Los diferentes tipos de células en la CN ingresan a las diferentes partes del sistema auditivo anterior: la mayoría de los axones se cruzan hacia el lado opuesto, solo una tercera parte se proyecta hacia el lado ipsilateral. Los axones de la mayoría de las células en la DCN y las células de Ito van directamente a los colículos inferiores (IC) en ambos lados, mientras que las células bushy del AVCN envían los axones primero a los complejos olivares superiores (SOC). Cada SOC recibe información de los oídos ipsi- y contralaterales y desempeña un papel importante en la localización del sonido. Las neuronas del SOC y la CN viajan hacia arriba al IC en un haz de nervios llamado lemnisco lateral (LL), aunque algunas de ellas también envían haces a los núcleos del lemnisco lateral (NLL). Además de la entrada bilateral al IC, los IC izquierdo y derecho también se conectan directamente, aunque numerosas interneuronas dentro de los IC se conectan de una forma más complicada. Los circuitos integrados contienen muchos subnúcleos, que son específicamente sensibles a las regularidades temporales en el sonido. Éstos envían axones principalmente al tálamo auditivo, al cuerpo geniculado medial (MGB), pero también al colículo superior para mejorar la integración audiovisual. Al igual que el IC, el MGB también contiene muchos subnúcleos diferentes. Los axones del MGB viajan a través de la radiación acústica a la corteza auditiva. Además de todas las vías ascendentes, numerosas vías auditivas descendentes viajan desde la corteza auditiva a todos los grupos de núcleos principales en el tallo cerebral y, finalmente, desde el tronco cerebral hasta la cóclea en el haz de neuronas olivococleares (Schnupp et al., 2011).
4.3.Estructuras corticales.
Una gran proporción de la corteza auditiva humana se encuentra en el interior de la fisura lateral, en el lóbulo temporal. Debido a que muchos métodos de investigación son fuertemente invasivos, no pueden usarse en humanos sanos. El conocimiento sobre la anatomía y fisiología de la corteza auditiva humana se ha recibido de estudios post mortem, de déficits auditivos después de diferentes tipos de lesiones cerebrales, de estimulación eléctrica directa y registro durante la cirugía epiléptica, y de estudios de neuroimagen indirectos. Estos diferentes métodos de investigación muestran limitaciones específicas dado que pueden proporcionar una visión complementaria del cerebro humano. Sin embargo, nuestra comprensión sobre el sistema auditivo humano todavía se basa en gran medida en datos recopilados de pequeños mamíferos y primates. Mientras que las estructuras auditivas subcorticales son bastante similares en todos los mamíferos, las estructuras corticales muestran una variabilidad mucho mayor entre otros mamíferos como hurones, gatos y monos, y los bordes de las áreas difieren entre sí (Fullerton y Pandya, 2007). Especialmente en las áreas auditivas de segundo orden o superior, la anatomía auditiva humana y la fisiología pueden diferenciarse significativamente de otras especies de mamíferos.
4.3.1. Corteza auditiva primaria
En la especie humana, el área auditiva central en la corteza auditiva primaria (CAP), se ha separado de las áreas auditivas no primarias circundantes. Dichos estudios se han basado en la arquitectónica de los receptores del cerebro (Wallace et al., 2002; Fullerton y Pandya, 2007), y por datos encontrados en registro de neuroimagen (Da Costa et al., 2011). La CAP, correspondiente al área 41 en los mapas de Brodmann (1909) (ver Figura 2) está ubicada en los dos tercios posteromediales del giro de Heschl (GH), en el plano superior del lóbulo temporal (Sweet et al., 2005). Sin embargo, los límites citoarquitectónicos de la CAP, definidos a partir de cerebros post mortem, no coinciden perfectamente con los resultados encontrados en estudios de neuroimagen (Morosan et al., 2001) siendo el tamaño de la CAP entre el 16 al 92% del volumen cortical del GH (Rademacher et al., 2001). Además, la morfología general de GH puede variar considerablemente entre los individuos: aunque algunas estructuras son más comunes, otras pueden bifurcarse (Morosan et al., 2001). Por lo tanto, relacionar los datos funcionales con las estructuras microanatómicas de la corteza auditiva es difícil y, a menudo, imposible.


Asimismo, Galaburda y Sanides (1980) dividieron CAP en dos áreas, mientras que Morosan et al. (2001) definieron 3 áreas diferenciadas: Te 1.0 sería la zona claramente diferenciable por su alta granulación y conexiones con el tálamo, Te 1.1 se encontraría en un punto más medial y Te 1.2 lateralmente (Figura 4). Dichas áreas fueron denominadas por Morosan et al. (2001) correspondiéndose al área inicialmente denominada 41 por Brodmann (Figura 3). Dichas áreas se corresponden con el área auditiva primaria, la cual es responsable del procesamiento de la información auditiva.
En Te 1.0 del CAP, los cuerpos celulares están dispuestos en columnas verticales (Morosan et al., 2001) y estrechas, siendo aproximadamente de 500 µm de ancho, que alternan franjas oscuras y claras paralelas al eje largo de GH (Clarke y Rivier, 1998). La función de las franjas alternas es desconocida, pero se ha sugerido que participan en la interacción binaural tal y como se ha demostrado en pequeños mamíferos (Ojima, 2011). La CAP contiene al menos dos organizaciones tonotópicas simétricas (Striem-Amit et al., 2011), así, se ha sugerido que el eje del gradiente de alta-baja-alta frecuencia es paralelo (Upadhyay et al., 2008) o perpendicular a GH (Da Costa et al., 2011).
4.3.2. Áreas auditivas secundarias
Las áreas auditivas humanas de orden superior están involucradas en el procesamiento de sonidos complejos, como el habla, los tonos en una melodía, entre otros (Griffiths, 2001), y la multitud de áreas diferentes, en comparación con los primates, probablemente refleja en la complejidad asociada a las funciones corticales superiores en humanos (Fullerton y Pandya, 2007). Las diferencias funcionales encontradas en las subáreas coinciden con los flujos de procesamiento del “qué” y “dónde”, encontrados originalmente en primates. Así, las áreas posteriores participan en el procesamiento espacial del “dónde” y las áreas anteriores en la identificación del “qué” ante objetos auditivos (Recanzone, 2011).
4.4.Interacción binaural en el sistema auditivo
Los dos oídos proporcionan una clara ventaja frente la audición unilateral. Se sabe desde hace mucho tiempo que la localización del sonido, especialmente en el plano horizontal, depende fundamentalmente de la interacción entre las entradas de los oídos (Grothe et al., 2010).
La interacción binaural también mejora nuestra capacidad para comprender el habla en entornos ruidosos (McArdle et al., 2012) y el enmascaramiento de sonidos no relevantes en entornos ruidosos, por ejemplo, situaciones en las que hay mucha gente hablando y al mismo tiempo. En estas situaciones facilita la detección y comprensión de los sonidos y, por lo tanto, de la comunicación (Cherry y Rubinstein, 2006).
4.4.1. Bases anatómicas y mecanismos fisiológicos
La interacción binaural se ha encontrado principalmente en el tallo cerebral en modelos animales, siendo los datos corticales todavía escasos. La anatomía del tronco encefálico del sistema auditivo brinda numerosas oportunidades para diferentes tipos de interacciones binaurales. Además, el cuerpo calloso conecta los hemisferios a través de neuronas que se cruzan en el splenium.
En el tronco encefálico, las interacciones binaurales se producen principalmente en tres niveles: en los SOC, tanto en la NLL como en las IC (Moore, 1991). Todos estos núcleos reciben proyecciones tanto ipsilaterales como contralaterales de los CN. Además, entre los núcleos se han señalado numerosas conexiones cuyo papel aún no está del todo claro.
Con respecto a las vías auditivas ascendentes, a nivel del tectum son predominantemente ipsilaterales, aunque también existen vías descendentes involucradas en el procesamiento binaural. Para la interacción binaural, existe una conexión especialmente importante entre el núcleo medial del cuerpo trapezoidal y el núcleo olivar superior lateral ipsilateral: neuronas en el núcleo medular del cuerpo trapezoidal reciben información excitatoria del oído contralateral y envían información inhibitoria a la ipsilateral LSO.
Los mecanismos corticales de localización parecen diferir significativamente entre las especies y los mecanismos en especies humanas aún no son del todo claros (Salminen et al., 2012).
4.5. Los Trastornos de Procesamiento Auditivo Central
La audición implica dos procesos importantes: El primero, el acto físico de percibir las vibraciones del sonido, conocido como audición periférica. Así, si uno es sordo o tiene problemas de audición, se debe a un déficit en la audición periférica. El segundo es el acto de procesar esas vibraciones de sonido en información significativa que el cerebro puede entender y utilizar como un “mensaje”, conocido como audición central. En la audición central participan aspectos cognitivos, como la interpretación, la distinción y el procesamiento de sonidos. Cuando los procesos de audición central no ocurren como deberían indican un Trastorno de Procesamiento Auditivo Central (TPAC) (ASHA, 2005).
En este trabajo, se ha seleccionado la definición de TPAC como “cualquier trastorno, déficit o deterioro del procesamiento de la audición central que no sea el resultado de que los sonidos sean inaudibles” (ASHA, 2005). Esta definición aportada por ASHA es la más utilizada actualmente pues la Asociación Estadounidense de la Audición del Habla y el Lenguaje (ASHA) es la principal referencia para los investigadores en el campo de la TPAC. El principal consenso sobre el TPAC determina la existencia de un deterioro o una deficiencia en la percepción auditiva y en el procesamiento del lenguaje auditivo (ASHA, 2005; Young, 2001). Más específicamente, el TAPC presenta dificultades para determinar de dónde proviene el sonido, poder distinguir un sonido de otro (tanto de forma consecutiva como simultánea), identificar cambios en el tono, el volumen, la sincronización y los patrones de sonido, además de incapacidad para percibir el habla cuando hay ruido de fondo (Iliadou y Kaprinis, 2009) (Tabla 1). Sin embargo, hoy en día no existe un acuerdo general o consenso, ni a nivel nacional ni internacional, sobre los marcadores de diagnóstico para TPAC (Hind, 200).
Síntomas para el diagnóstico del Trastorno de Procesamiento Auditivo Central | |
1 | Actúa como si tuvieran una pérdida de audición física (p. Ej., Hablar más fuerte de lo necesario en la conversación, encender la televisión o la radio más fuerte de lo necesario, pensar que las personas frecuentemente están murmurando) |
2 | Dificultad o disminución de la capacidad para discriminar entre los sonidos del habla (fonemas) |
3 | Dificultad para recordar y manipular los fonemas (p. Ej., Tareas relacionadas con la lectura, la ortografía y la fonética) |
4 | Dificultad para distinguir el habla en presencia de ruido de fondo |
5 | Inconsistencia en las subpruebas relacionadas con el habla y el lenguaje y pruebas psicoeducativas, con particular debilidad en áreas dependientes de la audición |
6 | Habilidades auditivas deficientes evidenciadas por una menor atención a la información auditiva, distractible, o inquieto en situaciones de escucha |
7 | Dificultad con la memoria auditiva espacio o secuencia, incapaz de recordar información auditiva o seguir múltiples instrucciones |
8 | Trastorno del lenguaje receptivo y / o expresivo, puede tener discrepancia entre las habilidades del lenguaje expresivo y receptivo |
9 | A veces responde de manera inadecuada al auditorio en formación, particularmente durante conversaciones con múltiples participantes |
10 | Dificultad para entender el habla rápida o personas con un dialecto desconocido |
11 | Habilidades musicales pobres, dificultad para reconocer patrones de sonido y ritmos, mala prosodia vocal en la producción del habla |
Fuente: Iliadou y Kaprinis, 2009 (2008)
Tabla 1. Síntomas y comportamientos más comunes en el
Trastorno de Procesamiento Auditivo Central
El diagnóstico del TAPC se realiza por parte de un audiólogo, el cual debe tener una formación específica sobre TAPC (ASHA, 2005). Una vez que se ha realizado un diagnóstico preciso, los afectados suelen experimentar mejoras en su déficit auditivo dadas las intervenciones intensivas y específicas proporcionadas por los expertos que se presentarán más adelante (Bellis y Anzalone, 2008). Sin embargo, es importante puntualizar que los resultados sobre las intervenciones son contradictorios dado que no se sabe con seguridad dónde está ocurriendo el problema del procesamiento (Fey et al., 2011).
El procesamiento auditivo central funciona, en conjunto, con otros componentes cognitivos críticos para el aprendizaje. Por lo tanto, si un niño tiene un problema de procesamiento auditivo, puede afectar a su lenguaje y habilidades de lectura, habilidades de pensamiento cognitivo y/o atención. Así, tanto el TAPC como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y los trastornos del lenguaje pueden afectar a la atención, aprendizaje, motivación y toma de decisiones de cualquier individuo y, asimismo, en niños en edad escolar puede afectar en la escucha, comunicación y éxito académico (ASHA, 2005).
Cacace y McFarland (1998) explican que el procesamiento auditivo está muy involucrado en el fracaso escolar en un gran porcentaje de casos. La justificación para evaluar la TDAC en niños en edad escolar se basa en el supuesto de que “un déficit en la percepción auditiva puede ser la base subyacente de muchos problemas de aprendizaje, incluidas las discapacidades específicas de lectura y lenguaje”.
Sharma y Purdy (2009) estiman que el 47% de las personas con TDAC también tienen un trastorno de la lectura y/o deterioro del lenguaje. Los autores sugieren que, si existe un déficit en la capacidad de un individuo para procesar la información auditiva, también puede haber un déficit en sus habilidades de procesamiento fonológico que es imperativo para entender y comunicar el lenguaje. Los componentes involucrados en el procesamiento auditivo necesarios para entender y comunicar el lenguaje incluyen: discriminación auditiva, memoria auditiva, la secuenciación auditiva y la mezcla auditiva. Esto puede conllevar dificultades para entender las reglas fonéticas y descifrar palabras, que es la base de los trastornos de lectura y lenguaje.
4.5.1. Intervención Conductual del Trastorno de Procesamiento Auditivo Central
Durante los últimos veinte años, se ha llevado a cabo un movimiento para que todos los estudiantes participen en un aula inclusiva, independientemente de su discapacidad o excepcionalidad. Este se denomina Plan de Atención a la Diversidad. Aunque esta idea está entrando en los recién integrados docentes, la mayoría de los maestros de educación general tienden a hacer pocas adaptaciones especializadas en sus aulas para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidades (Kraus y Anderson, 2016). LoJnes para niños con TPAC: de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Los tratamientos de abajo hacia arriba se utilizan para remediar la TPAC mediante métodos muy complejos que se centran en el acceso a la adquisición de la señal auditiva e incluyen entrenamiento auditivo para mejorar el entorno auditivo y mejorar el acceso a la señal acústica” (Bellis y Anzalone, 2008). Algunas de estas intervenciones sugeridas incluyen: programas de discriminación del habla y el sonido realizados en clínicas de audiólogos y entrenamiento de audición dicótica en una cabina de sonido con un audiómetro de dos vías (Bellis y Anzalone, 2008). Por otro lado, las intervenciones de arriba hacia abajo son más accesibles para los maestros. Estas intervenciones incluyen modificaciones de las prácticas de instrucción y comunicación, así como del entorno físico y social en el que el estudiante interactúa (Katz, 2013). Estas intervenciones son beneficiosas para todos los estudiantes y son buenas prácticas de enseñanza, independientemente de que exista alumnado con TAPC (Tabla 2).
Tratamiento conductual para el Trastorno Auditivo de Procesamiento Central | |
1 | Reducción o eliminación del ruido |
2 | Estar cerca del estudiante al hablar |
3 | Sentarse en las primeras filas del aula |
4 | Enseñar a escuchar activamente |
5 | Línea directa de visión con el profesor |
6 | Enseñar nuevo vocabulario |
7 | Proporcionar un tomador de notas |
8 | Presentar información concreta, evitar abstractos. |
9 | Usa una variedad de señales visuales |
10 | Escribir instrucciones |
11 | Habla despacio y claro |
12 | Evitar los estímulos que distraen (calefactores, puertas, ventanas, etc.) |
13 | Proporcionar tiempo adicional |
14 | Proporcionar soporte individual |
Fuente: Elaboración Propia a partir de Katz (2013)
Tabla 2. Instrucciones para llevar a cabo una intervención de abajo a arriba con alumnos con TAPC
Las recomendaciones presentadas suelen ser eficaces también para el TDAH y Trastornos del Aprendizaje, pero están especialmente diseñadas para el TAPC. Algunas recomendaciones incluyen adaptaciones físicas, mientras que otras implican la intervención adecuada del docente (Katz, 2013).
El presente TFM ha realizado una revisión de la literatura con la finalidad de esclarecer las bases biológicas asociadas al Procesamiento Auditivo Central. Así se han revisado artículos científicos y capítulos de libro para determinar cómo se percibe e interpreta la información desde que llega a nuestros pabellones auditivos hasta el Sistema Nervioso Central. Posteriormente, se ha revisado la actuación ante el trastorno más frecuente denominado Trastorno del Procesamiento Auditivo Central o TPAC.
Chermak y Musiek (1997) argumentan que el TPAC es más común que la pérdida de audición y afecta de entre el 2-5% de la población escolar aproximadamente. Esta revisión ha determinado la importancia de la audiología, la psicología, la audiología, la educación y patologías de habla y lenguaje como las más importantes en este campo. Así, se ha considerado efectiva la planificación de la investigación e intervención que se puede llevar a cabo por parte del personal especializado.
Para poder determinar dicha actividad, se ha realizado una revisión en la literatura que ha cumplido los objetivos propuestos al inicio del TFM. Así, se ha examinado la información sobre el procesamiento auditivo central, el TAPC, y su relación con las intervenciones de arriba abajo y de abajo a arriba, y finalmente los resultados más actuales en el campo.
Algunas de las consideraciones realizadas se encuentran en la falta de práctica clínica en el área, especialmente en el ámbito educativo, lo cual resulta de gran relevancia dado que un problema en el aprendizaje en la niñez puede arrastrarse a lo largo de la vida, afectando a otras funciones cognitivas tales como la atención o la memoria (Moore et al., 2010). Así, esta revisión ha puesto de manifiesto que el TPAC suele aparecer junto a otros problemas de aprendizaje como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad u otros trastornos del aprendizaje como la dislexia (Sharma et al., 2009). En función de esto, se han propuesto dos tipos de intervenciones, unas de arriba abajo que implican la búsqueda de “una cura” del trastorno, mientras que el otro tipo de intervención de abajo a arriba sugieren la mejora del contexto para facilitar la adaptación del individuo. En términos educativos se sugiere la aplicación del segundo tipo de intervención, mientras que la primera es objeto de expertos en audiología, entre otros profesionales, siendo a día de hoy aún objeto de estudio (Wilson et al., 2013). Los resultados encontrados sugieren pocas posibilidades de encontrar un tratamiento de arriba abajo dada las diferentes formas en las que se puede presentar el TAPC y las dificultades para realizar estudios de corte longitudinal. Por otro lado, se encuentran dificultades a la hora de delimitar las áreas de funcionamiento del Procesamiento Auditivo Central al encontrarse controversia entre los estudios de neuroimagen y post mortem. Hasta ahora, el electroencefalograma (EEG) ha sido la técnica más utilizada para determinar la capacidad auditiva periférica y, asimismo, para la función auditiva central. Otras metodologías han incluido la Resonancia Magnética Funcional (RMf) que, aunque ofrece una mejor resolución espacial, puede resultar más dañina en estudios con niños (O’connor, 2012).
Dentro de los métodos de evaluación del TAPC se han utilizado la respuesta de latencia media y la frecuencia después de la respuesta a través de los cuales se ha podido determinar que los individuos con TAPC muestran déficits unilaterales cuando se estimula el oído izquierdo o derecho.
Las investigaciones del TAPC se han visto principalmente limitadas dada la falta de profesionales que puedan determinar la existencia de dicho trastorno, además del desconocimiento de cómo puede afectar a otros entornos (académico, cognitivo y conductual), falta de guías de referencia disponibles con base empírica e intervención sobre el trastorno y, finalmente, falta de investigaciones disponibles sobre las intervenciones efectivas en TAPC. Futuras investigaciones incluirán estudios longitudinales para determinar con eficacia las bases del TAPC y, asimismo, determinar posibles variables que puedan predecir o puedan ser relevantes en el trastorno.
Algunas de las limitaciones encontradas en la presente revisión ha sido la escasez de estudios sobre el tema dada la comorbilidad con otros trastornos, de forma que en muchas ocasiones los individuos no fueron diagnosticados con TAPC aunque presentasen criterios de evaluación de este.
6. Conclusiones
A partir del presente TFM se ha podido realizar una revisión sobre el procesamiento auditivo central, pudiendo determinar la base fisiológica del sonido desde que llega como una onda sonora al pabellón auditorio, hasta que se procesa como un impulso neuronal entre las cortezas auditivas primarias y de asociación. Además, se han señalado las características del TPAC en población de jóvenes y adolescentes y, asimismo, sus consecuencias a nivel de aprendizaje. Por otro lado, no se han podido establecer con claridad las bases fisiológicas del TPAC dado la dificultad del diagnóstico, la comorbolidad y común confusión con otros trastornos. Futuras investigaciones realizarán evaluaciones con la finalidad de determinar con claridad el diagnostico e intervención adecuadas en estos individuos.
American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). (2005). (Central) auditory processing disorders. Extraído de. http://www.asha.org/policy/TR2005-00043.htm
Bellis, T. J., y Anzalone, A. M. (2008). Intervention approaches for individuals with (central) auditory processing disorder. Contemporary issues in communication science and disorders, 35, 143-153.
Bellis, T. J., y Anzalone, A. M. (2008). Intervention approaches for individuals with (central) auditory processing disorder. Contemporary issues in communication science and disorders, 35, 143-153.
Cherry, R., y Rubinstein, A. (2006). Comparing monotic and diotic selective auditory attention abilities in children. Language, speech, and hearing services in schools.
Clinard, C., y Tremblay, K. (2013). Aging degrades the neural encoding of simple and complex sounds. Journal of the American Academy of Audiology, 24(7), 590–599.
Da Costa, S., van der Zwaag, W., Marques, J. P., Frackowiak, R. S., Clarke, S., y Saenz, M. (2011). Human primary auditory cortex follows the shape of Heschl’s gyrus. Journal of Neuroscience, 31(40), 14067-14075.
Fey, M. E., Richard, G. J., Geffner, D., Kamhi, A. G., Medwetsky, L., Paul, D., … y Schooling, T. (2011). Auditory processing disorder and auditory/language interventions: An evidence-based systematic review. Language, speech, and hearing services in schools.
Fullerton BC and Pandya DN (2007). Architectonic analysis of the auditory-related areas of the superior temporal region in human brain. Journal of Comparative Neurology, 504, p.470–498.
Galaburda, A., y Sanides, F. (1980). Cytoarchitectonic organization of the human auditory cortex. Journal of Comparative Neurology, 190(3), 597-610.
Galaburda, A., y Sanides, F. (1980). Cytoarchitectonic organization of the human auditory cortex. Journal of Comparative Neurology, 190(3), 597-610.
Griffiths, Y. M., y Snowling, M. J. (2001). Auditory word identification and phonological skills in dyslexic and average readers. Applied Psycholinguistics, 22(3), 419-439.
Hind, S. (2006). Survey of care pathway for auditory processing disorder. Audiological Medicine, 4(1), 12-24.
Iliadou, V., y Kaprinis, G. (2009). Auditory Processing Disorders in children suspected of Learning Disabilities—A need for screening?. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 73(7), 1029-1034.
Kandler K, Clause A, and Noh J. (2009). Tonotopic reorganization of developing auditory brainstem circuits. Natural Neuroscience, 12. p.711–717.
Kraus, N., y Anderson, S. (2016). Auditory processing disorder: Biological basis and treatment efficacy. In Translational research in audiology, neurotology, and the hearing sciences (pp. 51-80). Springer, Cham.
McArdle, R. A., Killion, M., Mennite, M. A., y Chisolm, T. H. (2012). Are two ears not better than one?. Journal of the American Academy of Audiology, 23(3), 171-181.
Moore, D. R. (1991). Anatomy and physiology of binaural hearing. Audiology, 30(3), 125-134.
Morosan, P., Rademacher, J., Schleicher, A., Amunts, K., Schormann, T., y Zilles, K. (2001). Human primary auditory cortex: cytoarchitectonic subdivisions and mapping into a spatial reference system. Neuroimage, 13(4), 684-701.
Myklebust, H. R. (1954). Auditory disorders in children: A manual for differential diagnosis. Grune y Stratton.
O’connor, K. (2012). Auditory processing in autism spectrum disorder: a review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 36(2), 836-854.
Ojima, H. (2011). Interplay of excitation and inhibition elicited by tonal stimulation in pyramidal neurons of primary auditory cortex. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35(10), 2084-2093.
Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia AS, McNamara JO, and Williams SM (2004). Neuroscience. Sunderland: Sinauer Associates, Inc.
Rademacher, J., Morosan, P., Schormann, T., Schleicher, A., Werner, C., Freund, H. J., y Zilles, K. (2001). Probabilistic mapping and volume measurement of human primary auditory cortex. Neuroimage, 13(4), 669-683.
Recanzone, G. H., Engle, J. R., y Juarez-Salinas, D. L. (2011). Spatial and temporal processing of single auditory cortical neurons and populations of neurons in the macaque monkey. Hearing research, 271(1-2), 115-122.
Salminen, N. H., Tiitinen, H., y May, P. J. (2012). Auditory spatial processing in the human cortex. The Neuroscientist, 18(6), 602-612.
Schnupp J, Nelken I, and King A. (2011). Auditory Neuroscience, Making Sense of Sounds. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Souza, P., Boike, K., Witherell, K., y Tremblay, K. (2007). Prediction of speech recognition from audibility in older listeners with hearing loss: Effects of age, amplification, and background noise. Journal of the American Academy of Audiology, 18(1), 54–65.
Striem-Amit, E., Guendelman, M., y Amedi, A. (2012). ‘Visual’acuity of the congenitally blind using visual-to-auditory sensory substitution. PloS one, 7(3), e33136.
Sweet, R. A., Dorph‐Petersen, K. A., y Lewis, D. A. (2005). Mapping auditory core, lateral belt, and parabelt cortices in the human superior temporal gyrus. Journal of Comparative Neurology, 491(3), 270-289.
Upadhyay, J., Silver, A., Knaus, T. A., Lindgren, K. A., Ducros, M., Kim, D. S., y Tager-Flusberg, H. (2008). Effective and structural connectivity in the human auditory cortex. Journal of Neuroscience, 28(13), 3341-3349.
Wallace, M. N., Shackleton, T. M., y Palmer, A. R. (2002). Phase-locked responses to pure tones in the primary auditory cortex. Hearing research, 172(1-2), 160-171.
Wilson, B., Slater, H., Kikuchi, Y., Milne, A. E., Marslen-Wilson, W. D., Smith, K., y Petkov, C. I. (2013). Auditory artificial grammar learning in macaque and marmoset monkeys. Journal of Neuroscience, 33(48), 18825-18835.
Yost W.A. (2000) Fundamentals of Hearing: An Introduction. San Diego: Academic Press.
Young, M. L. (2001). Recognizing and treating children with central auditory processing disorders. Scientific Learning [электронный ресурс]. URL: http://www. scilearn. com/alldocs/mktg/10035-952MYoung-CTAPC. pdf (дата обращения 16.10. 2017).