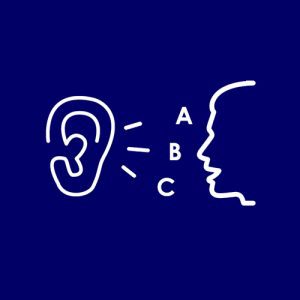Evaluación Auditiva en Pacientes con Disgenesia de Oído Externo
- 18/05/2022
- Audiología, Disgenesia
Por Jaime Eduardo Sejas Rivero, Licenciado en Fonoaudiología y alumno del Máster en Audiología Clínica y Terapia de la Audición de SAERA
Tutora: Dra. María Visitación Bartolomé Pascual
RESUMEN
Introducción: El término microtia corresponde a una disgenesia de pabellón auricular que puede ir acompañada con atresia de conducto auditivo externo. Esta malformación conlleva una serie de anomalías en el oído externo, su presencia es un problema de salud pública, debido a las secuelas psicosociales que pueden presentar los pacientes respecto a su desarrollo de comunicación oral y su relación con el entorno familiar y social.
Objetivo: Con la propuesta de este protocolo de evaluación auditiva, se pretende favorecer el diagnóstico, clasificación y unificación de criterios para su posterior tratamiento.
Materiales y métodos: En el presente trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica y un análisis de la evidencia científica encontrada en 80 pacientes estudiados proponiéndose herramientas de diagnóstico necesarias en pacientes mayores de 5 años de edad que padecen disgenesia auricular unilateral o bilateral.
Resultados: Los resultados del presente estudio realizado con 80 individuos (160 oídos) encontramos mayor predominancia en género (relación hombre-mujer, 2.33 a 1). Además, la incidencia en microtia bilateral es de 26% con respecto a unilateral 74%. La mayor afectación es en oído derecho 81%, que en oído izquierdo 19% diferenciando grado de microtia con tipo de atresia según género y lateralidad
Discusión: En Ciencias de la Salud, en ocasiones, y ante un mismo problema, se actúa de forma diferente. En la actualidad, los profesionales del área de audiología, con la pericia y experiencia en la evaluación auditiva de esta patología, no tienen un protocolo completo de evaluación.
Palabras Clave: Protocolo de evaluación auditiva, Microtia, Atresia CAE, Malformación, Pabellón Auricular, Pérdida Auditiva.
Descarga el archivo completo en el siguiente enlace: Jaime Eduardo Sejas Rivero (2022). Evaluación Auditiva en Pacientes con Disgenesia de Oído Externo. SAERA – School of Advanced Education, Research and Accreditation.