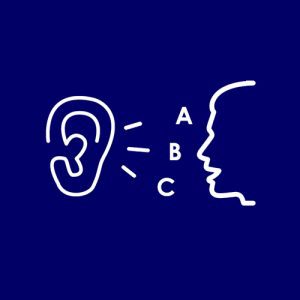Glaucoma Congénito
- 19/01/2018
- Glaucoma
Por Ana Ariza Quesada, Óptico-Optometrista y alumna del Curso de Experto en Optometría Clínica
Introducción
El glaucoma es una enfermedad que va asociada con un aumento o no de la presión intraocular (PIO), con una atrofia de la papila óptica, dureza del globo ocular y ceguera, provocando una inestabilidad anatómica, principalmente sobre el polo posterior (Hernández et al., 2008).
El glaucoma congénito primario es considerado, después de la catarata, la enfermedad ocular con mayor prevalencia de ceguera, haciendo referencia a un 5% aproximadamente de la población infantil. Los sujetos afectados por esta enfermedad, han de seguir un control oftalmológico correcto durante toda su vida (Jacobi et al., 2011).
El glaucoma congénito primario (GCP) tiene como característica primordial la presencia de una anomalía en el ángulo iridocorneal, causando con ello un desequilibrio en el drenaje del humor acuoso, alterando los valores de PIO normales, papila, nervio óptico y por consiguiente causando una pérdida de células ganglionares. Todo ello se traduce en una pérdida de visión irreversible (Jacobi et al., 2011).
Genética
La causa primordial para el desarrollo de GCP viene asociada con el material genético. Esta probabilidad aumenta en niños cuyos padres tienen parentesco cercano, presentándose mayores casos de dicha enfermedad en familias de origen turco, gitanos eslovacos y Arabia Saudí.
Diagnóstico
El (GCP) debe ser distinguido de otro tipo de trastornos que puedan presentarse en el segmento anterior del globo ocular, así como su distinción en referencia a otros síndromes oculares que puedan estar asociados con el glaucoma, tales como, aniridia, anomalías de Peters, síndrome de Rieger, microftalmia, entre otros. (Chen et al., 2014).
Para ello, es de vital importancia realizar un examen completo de todas las partes del globo ocular, principalmente, el iris, el cristalino y la córnea, secuencia de exploración que se diagnostica bajo anestesia general y de la que forma parte el óptico-optometrista: (Suri et al., 2009).
- Medición de los diámetros corneales: la determinación del diámetro corneal es una medida secundaria a la hipertensión ocular. En el sujeto recién nacido, son considerados valores normales aquellos comprendidos entre 9,5-10,5 mm de diámetro horizontal, llegando a los 11-12 mm entorno al año de edad y como máximo a los 12,5 mm a los 3 años. Se toma como referencia la medida del diámetro horizontal. Valores de diámetro horizontal por encima de 12,5 mm en niños menores de un año o valores de 13 mm en niños de cualquier edad, son considerados sospechosos de glaucoma congénito.
- Exploración del segmento anterior: El principal objetivo es la evaluación de la transparencia de la córnea y la posible existencia de la rotura de la membrana de Descemet. Si la transparencia de los medios oculares no es tal, se puede recurrir a los nuevos biomicroscopios ultrasónicos.
- Técnica de gonioscopia: Mediante la gonioscopia, se evalúa la profundidad y la forma del ángulo de la cámara anterior, determinando si este es amplio y abierto o estrecho y cerrado, el cual genera la dificultad de salida del humor acuoso. Las características del ángulo en el recién nacido difieren de las del adulto. Durante los primeros cuatro años de vida los componentes del ángulo no cesan en su crecimiento.
- Pruebas basadas en oftalmoscopia indirecta: documentación fotográfica basada en fotografías estereoscópicas que permite visualizar cambios en el avance o no de la enfermedad.
- Tonometría: Sobre esto, y teniendo en cuenta que al estar ante un paciente pediátrico, la presión intraocular se ha de tomar bajo anestesia general, no podemos considerar los valores obtenidos de la misma como algo absoluto, por lo cual, aunque haya disparidad de los valores de presión intraocular, se ha de realizar una completa exploración y considerar otros posibles factores asociados.
A continuación se exponen una serie de valores de presión intraocular (PIO) que pueden ser de referencia a la hora de establecer un diagnóstico sobre el glaucoma congénito, aunque éstos han de ser individualizadas para cada caso (Alikor et al., 2011).
- Valores de presión intraocular entre 15-20 mmHg: si sobre estos valores, hay signos claros de glaucoma congénito, se confirma su diagnóstico y se establece tratamiento quirúrgico.
- Valores de presión intraocular superiores a 21 mmHg: antes esto, se confirma diagnóstico de glaucoma congénito y se establece tratamiento quirúrgico.
Por otro lado, en referencia a la PIO, pueden darse casos en los que valores elevados de la misma causados por la presencia de un edema corneal, falsee la posibilidad de detección del glaucoma congénito (Awoyesuku et al., 2010).
Algunos signos que pueden ser evidentes a la hora de diagnosticar el GCP pueden ser: (Awoyesuku et al 2010).
- Hemangioma coroideo.
- Rasgos dismórficos
- Opacidad corneal transitoria o permanente, con o sin valores de PIO elevada (puede ser el resultado de una infección intrauterina como el virus de la rubeola, pero el diagnóstico de este suele ser evidente al estar asociados a otros signos sistémicos).
Una vez realizada la medición de dichos parámetros, se ha de llevar a cabo un diagnostico de diferenciación con otras alteraciones oculares, entre las que destacan (Adio et al., 2011):
- Epífora (lagrimeo excesivo), causado por una obstrucción en el conducto nasolagrimal.
- Alteraciones corneales: córnea grande congénita, opacificación de la misma en el periodo de lactancia debido a ciertas anomalías del desarrollo o trauma obstétrico, etc.
Tratamiento
Los avances de la ciencia se centran en buscar un tratamiento para evitar daño alguno del nervio óptico, preservando con ello el campo visual. El tratamiento de esta enfermedad ha de ser lo más inmediato posible, ya que si no se trata a tiempo o dicho tratamiento fracasa, se conduce a una pérdida total de visión y con un adelgazamiento extremo de la capa externa del ojo, denominada esclera (Awad et al., 1998).
El tratamiento en sí del glaucoma congénito es principalmente quirúrgico y el realizarlo a tiempo es de vital importancia para preservar la función visual. El tratamiento del GCP podemos clasificarlo en dos grandes apartados:
a. Tratamiento no quirúrgico
En este tipo de tratamiento, se realizan pruebas basadas en oftalmoscopía directa e indirecta.
- Tomografía de Coherencia Óptica (OCT). Técnica óptica que permite llevar a cabo el control y seguimiento para la obtención de un diagnostico a base de cortes histológicos de la retina.
- Láser confocal de barrido (CSLT) (HRT y HRTII). Técnica óptica basada en un haz de luz que permite incrementar el contraste de la imagen y obtener imágenes tridimensionales. Se trata de un equipo de última generación que permite caracterizar las estructuras de diversas muestras orgánicas e inorgánicas fluoresceinicas.
- Exploración por Polarimetría Láser (SLP) (GDX). Técnica basada en la medición de la capa de fibras nerviosas de la retina mediante el cambio de polarización del haz.
A modo de conclusión, el objetivo común entre estas técnicas, se basa en la evaluación cuantitativa de la capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR) y de los posibles cambios en el disco óptico en los casos de glaucoma. He de añadir que en los casos de glaucoma, la capa de fibras nerviosas de la retina se ve adelgazada de manera notoria (Dietlein et al., 2000).
b. Tratamiento quirúrgico
La goniotomía y la trabeculotomía son los principales procedimientos para eliminar la obstrucción de salida del humor acuoso debido a las anormalidades estructurales en el ángulo, restaurando así la vía para el drenaje acuoso. Maumenee, (1963), descubrió que el éxito de la cirugía dependía de la presencia del canal de Schlemm (Burke et al., 1989).
- Goniotomía: fue descrita en niños por Otto Barkan en 1942. Sin embargo, dicho procedimiento solo obtiene resultados positivos si nos encontramos con una córnea clara. El objetivo de la goniotomía es acceder a la cámara anterior del ojo mediante la realización de una incisión en la zona más periférica de la córnea. A continuación se secciona una parte del tejido situado en el ángulo que forma el iris con la córnea, consiguiendo con ello ampliar el ángulo iridocorneal, tras lo que el iris realiza un desplazamiento hacia atrás. Dicha ampliación del ángulo, facilita la salida del humor acuoso, disminuyendo consigo la presión intraocular (Burke et al., 1989). En el glaucoma congénito, a diferencia del glaucoma en el adulto, el tratamiento con fármacos no resulta efectivo, es por ello por lo que se recurre directamente a la cirugía (Tomey et al., 1995).
- Trabeculotomía: presenta la gran ventaja de poder ser realizada ante una córnea nebulosa. El objetivo de esta técnica es el disminuir la presión intraocular al aumentar el drenaje del humor acuoso. Para ello, se crea un fístula entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival, permitiendo con ello el paso del humor acuoso y por tanto la disminución de la PIO.
Esta técnica, generalmente es combinada con la trabeculectomía, la cual consiste en realizar una perforación en la esclerótica hasta llegar a la cámara anterior, permitiendo con ello el drenaje del humor acuoso. Sobre esa perforación, en la parte exterior, se realiza un pequeño colgajo en la conjuntiva, de manera que el humor acuoso no pueda salir a la superficie y se reabsorba lentamente. Es necesario que dicha perforación sea eficaz y se mantenga, pues la cicatrización de la misma volverá a impedir el drenaje del humor acuoso y la posterior elevación de la presión intraocular (Tanihara et al., 1994).
Tanto goniotomía y trabeculotomía tienen altas tasas de éxito (70-90%), y tienden a ser más favorable en aquellos pacientes con inicio de los signos del glaucoma congénito de entre 3 y 12 meses de edad (Akimoto et al., 1994).
Los bebés menores de 1 año de edad tienden a tener peores resultados con la trabeculectomía (Freedman et al., 1999).
Por otro lado, otras técnicas como la ciclofotocoagulación con diodo o los dispositivos de drenaje del humor acuoso, son considerados como un tratamiento coadyudante a la cirugía.
Sea cual sea la técnica quirúrgica elegida, el cirujano debe tener en cuenta los problemas específicos de la población pediátrica. Para el clínico, establecer la confianza con el niño antes de la cirugía puede ayudar en el examen después de la operación (Chauhan et al., 2001).