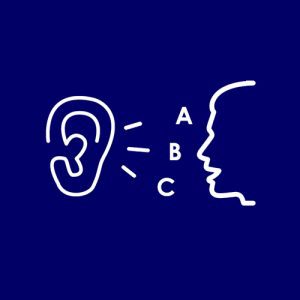PRESBIACUSIA: de los Auxiliares Auditivos a la Terapia de la Audición
Por Ana Laura Loyola De La Luz, Audióloga y alumna del Máster en Audiología Clínica y Terapia de la Audición de SAERA
Tutora: Rebeca Munguía Olvera
Cuestionario de Apoyo para Derivar Pacientes Usuarios de Auxiliares Auditivos con Presbiacusia a Terapia de Audición
RESUMEN
A pesar de contar hoy día con auxiliares auditivos de alta tecnología, que intentan mejorar las condiciones auditivas de las personas con presbiacusia, se sigue lidiando día a día en los consultorios con las famosas frases: “oigo pero no entiendo”, “cuando me hablan más de dos personas me pierdo de la conversación”, “no entiendo cuando veo la televisión”, o “no me sirven los auxiliares”, lo que evidencia la problemática del sistema auditivo central para procesar la información acústica que recibe. Esto demuestra que no es suficiente facilitar la trasmisión del sonido a través del sistema auditivo periférico si el cerebro no entiende lo que escucha.
De acuerdo a los resultados obtenidos con los cuestionarios a los especialistas que adaptan auxiliares auditivos en México, son muy pocos los que están familiarizados con el concepto de rehabilitación auditiva en personas con presbiacusia y es necesario que tengan presente el concepto, ya que tiene como objetivo maximizar las habilidades auditivas para una comunicación efectiva en cada ambiente y situación cotidiana, impactando de manera directa en el área emocional y en la participación social.
Se realizó un test para los pacientes que pueden aplicar los especialistas o ellos mismos. Consiste en un cuestionario cerrado basado en actividades cotidianas, el cual brindará información de las habilidades auditivas
Es de suma importancia que los especialistas puedan hacer hincapié con los pacientes y los familiares sobre el hecho de que la obtención de un auxiliar auditivo no siempre es todo lo que necesitan para alcanzar su rehabilitación auditiva, por lo que en algunos casos será necesario tomar una terapia de audición.
La principal función de la audición es permitir la conexión con el ambiente a través de la percepción, interpretación y comprensión de los sonidos; además de ser el acceso a la información para procesarla e interpretarla por medio de la asociación de los sonidos con el significado para realizar representaciones mentales y formar conceptos que amplían el conocimiento y el lenguaje. De esta manera es posible desarrollar una buena competencia lingüística y comunicativa.
La pérdida auditiva, también llamada hipoacusia, se refiere a un trastorno sensorial permanente o fluctuante, caracterizado por la disminución de la capacidad de percepción de los estímulos auditivos a causa de una alteración del órgano de la audición o de la vía auditiva (Marchesi, Coll, y Palacios, 2007; OMS, 2010); en tanto que el término de deficiencia auditiva engloba tanto a los sordos como a los hipoacúsicos (Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, 1989).
De acuerdo con su origen
Las pérdidas auditivas también pueden clasificarse de acuerdo con su origen. A este respecto, Salas (2009) propone que pueden dividirse en:
- Pérdidas de origen genético: factores heredofamiliares causados por una alteración en los genes.
- Pérdidas de origen adquirido: factores ambientales, dependiendo del momento de adquirirlo ya sea por adquisición prenatal, perinatal o postnatal: se adquirirá a lo largo de la vida.
De acuerdo con el momento de su aparición
Las pérdidas auditivas se pueden clasificar según el momento de la aparición, ya sea antes o después de la adquisición de lenguaje (García y Muñoz, 2008; Minsal, 2008). En este caso, pueden ser:
- Prelingüística: la pérdida se adquiere antes de que la persona haya adquirido y desarrollado el lenguaje oral.
- Perilingüística: se adquiere entre los 2 y 5 años de edad cuando el niño está en proceso de adquisición del lenguaje, por lo que no lo ha desarrollado por completo.
- Post-lingüítica: se presenta después de que la persona desarrollo el lenguaje.
De acuerdo con Palmer (2006), la evaluación de la función auditiva en los adultos se lleva a cabo mediante una serie de pasos, con el fin de obtener toda la información necesaria para valorar, no solo el grado cuantitativo de audición, sino también la calidad de la misma y de qué manera llega a afectar al rendimiento. Los pasos a seguir son los siguientes:
- Historia clínica
- Timpanometria.
- Otoscopia.
- Audiometría aérea.
- Audiometría ósea.
- El umbral de molestia.
- Audiometría vocal.
Presbiacusia
El término presbiacusia viene del griego presbys que significa viejo y akouein que quiere decir oír, y se entiende como la presencia de una pérdida auditiva que se da durante la quinta década de vida o posteriormente, y se encuentra relacionada exclusivamente con la edad y en alguno de los casos en bases genéticas (Rivas y Ariza, 2007).
También es definida por McCarthy y MBA (2013) como una disminución de la sensibilidad auditiva y de la inteligibilidad del habla, que se presenta principalmente en los componentes periférico y central. Es un trastorno causado por factores genéticos y por el estrés físico al que está sujeto el individuo durante la vida. Por otra parte, Reyes (2006) refiere que la pérdida auditiva ocurre con mayor frecuencia en los tonos agudos y se da en el 30% de las personas mayores de 65 años, con un incremento del 50% en personas mayores de 85 años, y hasta un 60% en los mayores de 65 años con problemas de salud. Se conoce que comienza en las frecuencias más altas 125, 250 y 500 Hz, extendiéndose luego a las frecuencias más bajas y finalmente llegando a la capacidad de entender el habla (Cabello y Bahamonde, 2009).
La presbiacusia es la forma fisiológica más frecuente de la hipoacusia, suele afectar a ambos oídos y se debe principalmente al envejecimiento, aunque se sabe que pueden presentarse casos a partir de los 20 años de edad. Es un tipo de disminución o pérdida auditiva neurosensorial debida principalmente al deterioro de las células ciliadas existentes en la cóclea, que son las células encargadas de procesar el sonido y enviarlo al cerebro en forma de impulsos eléctricos acústicos para ser interpretado después como palabras, voces, sonidos o ruidos (Pere Abelló, 2010).
La presbiacusia tiene una gran repercusión en las personas mayores al disminuir su capacidad de comunicación y su autonomía, por esta razón afecta la interacción familiar y social, limitando la capacidad para comunicarse y por consecuencia aislamiento social, perdida de la independencia y contribuye al desarrollo de la ansiedad, depresión y deterioro cognitivo (Wiley, Chappell, Carmichael, Nondahl y Cruickshanks, 2008).
Existen dos evoluciones patológicas: en la presbiacusia precoz, el deterioro empieza anticipadamente comenzando a notarse el déficit auditivo a partir de los cuarenta o cincuenta años; en la presbiacusia acelerada la hipoacusia se manifiesta como es normal hacia los sesenta años, pero una vez que se inicia se desarrolla con rapidez sumiendo en seguida al que la padece en una sordera notable.
Clasificación de Presbiacusia
De acuerdo con su fisiopatología, la presbiacusia puede clasificarse de la siguiente manera (Schuknecht, 1955, 1964, 1974):
Presbiacusia Sensorial: se caracteriza por la atrofia del órgano de Corti y, en algunos casos, la afectación del VIII par (nervio auditivo), con manifestación tardía. Este tipo de presbiacusia produce una hipoacusia neurosensorial en las frecuencias altas y es señalado como un proceso lento que inicia a edades tempranas y, según Schuknecht,(1974) se origina por una disminución de la actividad enzimática del oído interno que ocasiona la muerte de las células ciliadas del órgano de Corti.
Asimismo, Varela y Nieto (2012) señalan que el audiograma de estos pacientes es muy similar al que resulta de una hipoacusia inducida por ruido. Es posible que la presbiacusia sensorial dependa de una interrelación entre agentes nocivos ambientales y los genes que rigen la protección y reparación celular.
Presbiacusia neurológica: se encuentra una pérdida de hasta un 50% o más de células y fibras nerviosas en el sistema nervioso central provocando una degeneración, sobre todo, en la porción basal del ganglio espiral por lo que en realidad puede considerarse una presbiacusia tipo ganglionar (Castillo, 2006). Se desarrolla a edades más tempranas que otros tipos y su configuración audiométrica es similar a la sensorial, es decir, se presenta una caída importante en frecuencias altas, pero con una discriminación pobre, que, en la mayoría de los casos, es la manifestación más temprana, siendo característica la regresión fonémica caracterizada por presentar mejor discriminación a menor intensidad. Según Schuknecht, esta degeneración neural está ligada a factores genéticos.
Presbiacusia metabólica: se manifiesta por la alteración en ciertos procesos bioquímicos y/o biofísicos involucrados en el mecanismo de la transducción sonora, es decir, la transformación de la energía mecánica en energía bioléctrica. Se conoce que la estría vascular es la encargada del mantenimiento bioquímico de la endolinfa, líquido que ocupa la rampa media del oído interno, donde reposan las células sensoriales, por lo que se le conoce también como presbiacusia estrial. Su alteración produce una pérdida de un 30% o más de tejido estrial, lo que se evidencia con curvas audiométricas planas y una discriminación conservada.
Presbiacusia mecánica: es una hipoacusia lentamente progresiva, causada por alteraciones mecánicas en la rampa media de la cóclea, afectando principalmente el movimiento de la membrana basilar y el ligamento espiral. Algunas investigaciones han revelado la existencia de calcificación en la porción basal de la cóclea, provocando rigidez en el sistema. Su diagnóstico se hace por exclusión o en ausencia de alteraciones histológicas aparentes.
Presbiacusia vascular: está relacionada con ciertas enfermedades vasculares en donde se produce la pérdida de pequeños vasos que irrigan el ligamento espiral y la estría vascular, provocando alteración en el proceso de nutrición coclear. Este tipo de presbiacusia ha generado controversia, ya que algunos investigadores afirman que no es concluyente la relación causal entre alteraciones metabólicas y circulatorias y la pérdida auditiva. Por otro lado, investigaciones sobre las metabolopatías y sus repercusiones cocleovestibulares señalan lo contrario (Pasik, 2004).
Presbiacusia mixta: cuando los pacientes reúnen criterios patológicos significativos en más de una estructura coclear.
Presbiacusia central: se relaciona con un pobre desempeño auditivo de las personas adultas mayores, aún con adaptación protésica, que muestran un déficit en las habilidades auditivas implicadas en el procesamiento central de la información.
Etiología
Los cambios histológicos asociados al envejecimiento se producen en todo el sistema auditivo, desde las células ciliadas en la cóclea hasta la corteza auditiva en el lóbulo temporal. Estos cambios se pueden correlacionar con los hallazgos clínicos y los resultados de la audiometría, dependiendo de la severidad de los cambios anatómicos y el nivel en que se producen desconocida (Taha y Plaza, 2011).
Sin embargo, autores como Punch y Elfenbein (2011) mencionan que, a pesar de los avances en la investigación la etiología y fisiopatología aún es incierta, si bien es cierto que se ha encontrado que la edad es la principal causa debido al deterioro del aparato auditivo a causa de la utilización prolongada del oído, así mismo también algunos factores adyacentes como lo son (Daga, 2003):
- Antecedentes familiares de hipoacusia
- Exposición constante a ruidos extremos o frecuentes (trauma acústico): este tipo de pérdidas se relacionan específicamente a dos patologías, que se diferencian de acuerdo al tipo de ruido que las ocasiona y a la patogenia de la pérdida que causa.
- Uso de ototóxicos: algunos tratamientos farmacológicos como antibióticos aminoglucósidos (estreptomicina, kanamicina, gentamicina, tobramicina), medicación contra la malaria (quinina, cloroquina), antirreumáticos (salicilatos), medicaciones contra el cáncer (cisplatino), diuréticos potentes (furosemida) pueden causar una pérdida auditiva. Estas medicaciones son retenidas por el organismo en periodos largos y en mayor concentración en los líquidos del oído interno especialmente en personas con trastornos hepáticos o renales (Salesa, 2011).
- Tabaquismo: de acuerdo con un estudio realizado a 3.000 personas en Estados Unidos y publicado por la revista Journal of the American Medical Association, se demostró que los fumadores tienen un 70% de probabilidades de sufrir una pérdida auditiva; también se concluyó que el riesgo de padecer discapacidad auditiva se eleva de acuerdo al número de cigarros que fume. Los fumadores pasivos también pueden presentar esa posibilidad. Los estudios que se realizaron arrojaron que los no fumadores que vivían con los que si presentaban esta adicción eran un 1,94 % más propensos (Chuickshanks, 1998; Lalwani, 2011).
- Traumatismo: los traumatismos que afectan con mayor frecuencia al conducto auditivo, el tímpano o a las estructuras de la caja timpánica, pueden ser originados por: golpes directos al oído, lesiones por trauma sonoro o introducción de cuerpos extraños. Una de las causas más frecuentes se da por limpieza con cotonetes, ya que se puede llegar a afectar la superficie timpánica, o, en algunos casos hasta perforarla.
- Enfermedades metabólicas: dentro de éstas se cuentan hipertiroidismo, Alzheimer, enfermedad renal, diabetes, tumores, infecciones y otosclerosis. En cuanto al hipertiroidismo, se han realizado pruebas clínicas en relación a presbiacusia e hipertiroidismo congénito adquirido y se encontraron hallazgos que muestran que la pérdida auditiva es de tipo neurosensorial y el principal problema se encuentra en las frecuencias agudas. Existen estudios experimentales con animales que fueron inducidos un estadio de hipotiroidismo, dando como resultado lesiones en el oído interno (Escajadillo, 2009). Con relación al Alzheimer, las características principales de esta enfermedad es una pérdida progresiva de memoria y capacidad cognitiva. Estos padecimientos se extienden hacia los sistemas sensoriales, afectando posiblemente a la corteza cerebral parietal y occipital, que se relaciona con hipoacusia neurosensorial con neurodegeneración de los núcleos auditivos centrales y de la cóclea. (Sinha, 1996 en Encajadillo, 2009, p. 113). En relación a la enfermedad renal, existe un porcentaje alto de hipoacusia neurosensorial en pacientes que presentan enfermedades renales, los cuales han sido sometidos a hemodiálisis o en algunos casos presentan trasplante renal. “El número de hemodiálisis tiene relación con el desarrollo de las lesiones otológicas”; por lo que generalmente se le atribuye a un desequilibro hidroelectrolítico y diálisis inadecuada (Oda, 1974 en Escajadillo, 2009). Con respecto a la diabetes, la Diabetes Mellittus (DM) (Castro, 2009) comprende un grupo de desórdenes metabólicos que tienen en común el fenotipo de la hiperglucemia. Fue asociado por primera vez con la pérdida auditiva por Jordano en 1987. El daño que se produce en el órgano de Corti es ocasionado por el deterioro de la microcirculación y en la Diabetes hay cambios microangiopáticos en la estría vascular, que se ve afectada y se daña la nutrición del epitelio sensorial de la cóclea. Escajadillo (2009), menciona que la Diabetes del adulto afecta a una de cada 100 personas, por lo que se han realizado estudios con animales experimentales donde se demostró una pérdida significativa de células ciliadas externas de la cóclea, a nivel de la primera vuelta. Los tumores se pueden encontrar de todo tipo, derivados de los tejidos presentes en el oído, donde se presentan benignos como el colesteatoma congénito, los cuerpos timpánicos y los aneurismas del nervio facial. En todos los que se mencionaron se puede aparecer una alteración timpánica por protrusión. También en el conducto se pueden presentar los tumores malignos epiteliales, carcinomas escamosos o basalinomas, así como melanomas (Salesa, 2005). Con relación a las infecciones, las lesiones infecciosas del pabellón auditivo, se presentan en su mayoría por la parte dermatológica, por lo que tienen un punto de encuentro con la otorrinolaringología; alguno de los ejemplos son erispela, impétigo, intertrigo reticular, lepromas, micosis, infecciones víricas, herpes simple y parasitosis (Salesa, 2005). La otosclerosis es una patología que provoca una “alteración en el marco de la ventana oval fijando la platina del estribo”. En algunos casos se presenta una mancha de color rojizo, llamada mancha de Schrartze (Salesa, 2005).
Para The National Dissemination Center for Children with Disabilities (2010) la pérdida auditiva requiere del uso de amplificadores y una intervención adecuada que mejore la respuesta a los estímulos auditivos de la vida diaria, incluyendo el lenguaje.
Adaptación de auxiliares auditivos
La adaptación audioprotésica suele resultar una alternativa satisfactoria en un elevado porcentaje de casos, pero para ellos hay que tener en cuenta que no todas las pérdidas auditivas responden por igual a dicha adaptación, siendo importante determinar tanto la capacidad discriminativa como la inteligibilidad de los sonidos que tiene el paciente, ya que esto indicará si la pérdida es o no susceptible de mejoría (Weinstein, 2009).
El propósito primordial del audífono es hacer los sonidos más fuertes, pero todo proceso de amplificación de sonidos también implica algún grado de distorsión, lo que puede actuar en detrimento de la calidad del sonido.
Se espera que un auxiliar auditivo adaptado apropiadamente haga lo siguiente:
- Amplificar los sonidos a un nivel donde el paciente pueda escucharlos.
- Sea diseñado para ser usado cómodamente y a la misma vez sea resistente.
- Que elimine ruidos excesivos que puedan causar más daño a la audición(Northern y Downs, 1984).
Por lo anterior, la adaptación de auxiliares auditivos es la intervención fundamental para las personas con presbiacusia (Belinchon y Moreno, 2013). Estos dispositivos no actúan restaurando la diferencia adquirida por la edad, sino que mejoran la capacidad auditiva, a su vez, la detección y amplificación de los sonidos que han sido alterados por la pérdida de audición (Cardemil y cols., 2014).
Adaptación Binaural
Existe gran cantidad de bibliografía documentada sobre las ventajas de la adaptación binaural en aquellos pacientes que lo requieren. Carvajalino (2006) señaló que la audición biaural tiene la propiedad de reducir los efectos de la reverberación y los ruidos de fondo. Hace posible, además, seleccionar un estímulo entre numerosos estímulos, como si se sintonizara un mensaje sonoro que a uno le interesa y favorece la comprensión de la palabra bajo condiciones desfavorables de señal y/o ruido. Por tanto, la adaptación binaural ofrece las siguientes ventajas:
- Favorece la localización de la fuente sonora.
- Suma la energía que llega a ambos oídos para los niveles de audición umbral y supraliminar (3 a 5dB).
- Suma los efectos de información, sobre todo en lo referido a frecuencia, en especial cuando son captados de manera distinta porque hay una alteración auditiva.
- Se evita el efecto sombra de la cabeza, en especial cuando se está en medio de ambiente ruidoso.
- Mejora la discriminación en ambientes con ruido competente
Ausique (2011) plantea que, para lograr una adaptación exitosa de un auxiliar auditivo se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: conocimiento detallado de los niveles auditivos de umbral y tolerancia del paciente; seleccionar junto al paciente el tipo de audífono más adecuado a cada caso según las necesidades y preferencias; y realizar las modificaciones que sean necesarias en los circuitos de amplificación internos y/o en el molde o cápsula externa del audífono, pero también hay que tomar en cuenta el grado de motivación, estilo de vida, necesidades de comunicación y estado general de salud, ya que estos factores también tienen un valor decisivo; por esto es muy importante dar al paciente la mayor información posible acerca de la amplificación auditiva previa a la adaptación de un audífono.
Al indagar sobre el monitoreo de los beneficios del tratamiento durante el proceso de rehabilitación auditiva con adultos mayores usuarios de audífonos no es claro el material a utilizar, se encontró que, para verificar la adaptación del audífono, reportan el uso de programas para adaptación de audífonos en México, los cuales provee cada fabricante y sistemas de sonidos para simular ambientes competitivos. También en algunos casos se realizan mediciones de ganancia funcional del auxiliar por medio de una audiometría a campo libre con y sin audífonos para establecer las diferencias en el umbral auditivo al momento de usar el audífono.
A pesar de los avances, los audífonos no suplen completamente las necesidades de comunicación, especialmente en los que respecta a la relación señal-ruido, (Dubno, 2013; Tamblay y cols., 2008) y a los factores no audiológicos asociados y, aunque se han desarrollado tecnologías de asistencia, como circuitos de reducción de ruido, moduladores de frecuencia y micrófonos de seguimiento, en ocasiones estas no resultan suficientes para situaciones cotidianas, como la permanencia en lugares ruidosos, por ejemplo.
Independientemente del progreso significativo en la tecnología de los auxiliares auditivos en las dos últimas décadas la proporción de personas con pérdida auditiva que usa audífonos es baja. Lo anterior aplica especialmente a la población mayor que está diagnosticada con presbiacusia. Una encuesta realizada por Hearing loss population tops 31 millon people (gran encuesta sobre la demografía y la satisfacción entre los usuarios de auxiliares auditivos) menciona que únicamente entre el 6% y el 41% de las personas con pérdida auditiva compra audífonos y, aún más, que un porcentaje sustancial de usuarios de audífonos los compra y no los utiliza regularmente. Revisando las encuestas de satisfacción de los pacientes están puestas sobre la calidad del servicio y no sobre los resultados de la rehabilitación.
REHABILITACIÓN AUDITIVA
La ASHA (2016), define los servicios de rehabilitación auditiva para el adulto mayor con pérdida de la audición, en centrar a los individuos a tolerar esta deficiencia y, por lo tanto, deben hacer uso en lo mejor posible de las prótesis.
La rehabilitación auditiva es, entonces un elemento importante al proveer enfoques complementarios que mejoran la capacidad de comunicación y aumenta la adherencia al uso de audífonos (Dubni, 2013; Guerra-Zuñiga, y otros, 2014; Henshaw, Brown, Kiener, y Quigley, 2014; Linssen, y otros, 2013).
La rehabilitación auditiva debe enfocarse en disminuir los déficits relacionados con la pérdida auditiva en términos no solo con el uso de auxiliares auditivos, sino de actividades, participación y calidad de vida, combinando manejo sensorial, entrenamiento perceptual y acompañamiento con el objetivo de lograr una conversación (Woods y cols., 2015). En lo que tiene que ver directamente con el uso de audífonos, las estrategias deben estar enmarcadas en acciones de rehabilitación funcional, amoldando la función auditiva central a la detección, discriminación, identificación, localización y reconocimiento-comprensión de los mensajes usando los audífonos (Neira & Martínez, 2014). No obstante, no debe dejarse de lado que, para conseguir logros satisfactorios en dicho aspecto, se debe considerar en todo momento el estado cognitivo y psicológico del adulto mayor (Kricos, 2006; Moradi, Lidestam, Hallgren, y Ronnberg, 2014; Pichora-Fuller y Singh, 2006).
Es por eso que la tarea más importante que tiene por delante es ayudar al paciente a desarrollar sus habilidades auditivas. Esto significa que debe desarrollar la capacidad de comprender sonidos de la siguiente manera:
- Discriminar sonidos (poder determinar que un sonido es diferente a otro)
- Comprender sonidos ambientales
- Comprender palabras simples y frases cortas con la ayuda de la lectura de labios
- Comprender palabras simples y frases cortas a través de la audición solamente
- Comprender detalles en oraciones completas
- Comprender el habla en una conversación
De acuerdo a Ling existen cuatro etapas por las que se procesan los patrones del habla: la etapa de detección, la de la discriminación, la de identificación y la de comprensión. Por su parte, Hilda y Furmansky (2003) agregan la etapa de reconocimiento.
Detección
Es la habilidad de responder a la ausencia y presencia del sonido. Se refiere al hecho de que la persona debe aprender a responder a los estímulos sonoros, ponerles atención y entender que el sonido es lo opuesto al silencio (Flores-Beltrán, 2007). La detección incluye las habilidades conocidas como alerta, que consisten en detectar un sonido que se presenta repentinamente, y la localización, que se refiere a ubicar de donde proviene el sonido (arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás), además de identificar qué tan cerca o lejos se encuentra la persona de la fuente sonora (Arias y Hug, 2009). Por su parte, la detección, para Ling, implica la agilidad para responder a la presencia o ausencia del sonido (Ling y Moheno, 2002)., e involucra la conciencia de la presencia del sonido, la conciencia de la ausencia de éste, la alerta, la búsqueda de la fuente sonora, y la localización.
Discriminación
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001) define la discriminación como el hecho de distinguir o diferenciar una cosa de otra. De acuerdo con Flores y Beltrán (2007), la discriminación es la habilidad de percibir entre dos estímulos acústicos. La persona aprende a poner atención entre las diferencias de los distintos sonidos y poder responder de manera adecuada a estímulos auditivos.
Así mismo, la discriminación implica la habilidad para reconocer diferencias de frecuencias, intensidad y timbre entre dos o más sonidos. Esta habilidad auditiva permite identificar las cualidades y reconocer las diferencias entre dos o más sonidos y/o palabras a través de la diferenciación que realiza el cerebro para encontrar diferencias y semejanzas entre los sonidos (Tomatis, 2010).
Por su parte, Torres y Rodríguez (1995) han comprobado que una pobre discriminación auditiva disminuye la capacidad para realizar procesos de análisis fonético como los siguientes: discriminar la semejanza en los sonidos iniciales o finales de palabra, discriminar sonidos articulatoria y acústicamente próximos, buscar una palabra que rime con otra, reconocer palabras que rimen, componer y descomponer palabras en sus elementos constitutivos, distinguir la diferencia entre dos palabras con un terminación similar, esto imposibilita aprender y asociar adecuada y de manera constante, los fonemas de las palabras con sus correspondientes grafías.
Además, hay que tener presente que el envejecimiento puede dar lugar a una degeneración neural difusa con un deterioro de las vías nerviosas y de los centros de procesamiento cognitivo, lo cual se traduce en una pérdida de discriminación de la palabra. Esta pérdida de discriminación puede valorarse con la audiometría verbal. La pérdida de audición para las frecuencias agudas perjudica la audición de consonantes fricativas y silbantes lo que deteriora notablemente la inteligibilidad de la palabra que se manifiesta en la afirmación “oigo, pero no entiendo” (Pereira, Schochat, 2002).
Identificación
Es la habilidad de nombrar por repetición, señalar o escribir el número de estímulos auditivos que escucho (Flores-Beltrán, 2007). El objetivo principal en la identificación es que la persona pueda escoger más de dos opciones de una lista cerrada la situación sonora que se le presente (Furmanski, 2003). Ling y Moheno (2002, p.51) señalan que “identificación o reconocimiento, es la habilidad de repetir o señalar la imagen del sonido que se escuchó”.
Comprensión
Es la habilidad para entender el significado del habla y el lenguaje respondiendo preguntas, siguiendo instrucciones, agregando comentarios y participando al cien por ciento en una conversación (Flores-Beltrán, 2007). Por otra parte, se refiere a la habilidad para entender lo que se escucha. Esta habilidad auditiva permite identificar palabras, oraciones, conversaciones o sonidos conocidos, comprender descripciones verbales y determinar cuándo una palabra no tiene relación o sentido en una narración o contexto (Pereira y Schochat, 2002). En este sentido, Estabrooks (2002) menciona que es la habilidad de comprender el significado del habla, respondiendo preguntas, siguiendo instrucciones, parafraseando o participando en una conversación. La respuesta tiene que ser de manera cualitativamente diferente al estímulo presentado.
Reconocimiento
Se refiere a la habilidad donde la persona que tiene que reconocer repitiendo, escribiendo o dibujado, sin tener una lista cerrada, pero si conociendo el contexto del que se está mencionando (Furmanski, 2003).
Memoria Auditiva
La habilidad de memoria auditiva es la base que permite participar y procesar una conversación hablada. Para la comprensión del lenguaje, es necesario de memoria a corto plazo, ya que es una función cognitiva compleja, en la que el individuo pone en acción diferentes conocimientos, comprometiendo a recursos de almacenamiento y de procesamiento de la memoria (Yaringaño, 2009).
Desarrollo social y emocional
El aspecto social del adulto mayor es algo difícil de hablar, ya que las personas de esta edad se van alejando de la sociedad y en ocasiones tienden a aislarse por completo, ellos en ocasiones no son capaces de crear nuevas amistades si no que solo conviven con la gente que ya conocen y con sus iguales, es decir, personas de la tercera edad.
Las personas que son queridas, apoyadas, y se sienten valoradas son adultos mayores que tienden a ser más felices ya que se sienten parte de una familia donde hay amor y cariño, donde los miembros de la familia le dan un lugar importante al anciano por todo lo que sabe y lo que ha vivido, pero desgraciadamente esa realidad no es la vida de todo anciano, hay otros que sufren discriminación por ser precisamente ancianos y no tienen ese respeto que se merecen por ser sabios, son desvalorizados y en ocasiones maltratados física, verbal y psicológicamente (Hooker, 1983).
Hans (2003) refiere que si el adulto mayor no obtiene algún tipo de motivación para seguir con su vida habitual, y al contrario en lugar de tener apoyo se le brinda un trato de desvalorización y discriminación, va a generar emociones negativas y por consiguiente sus relaciones interpersonales no serán muy buenas, si le brinda el desarrollo óptimo afectivo al anciano sería lo más sano para la persona, ya que se sentiría querido y apoyado por alguien, tendría más ánimo para continuar y compartir más cosas con más personas, no solo de su edad sino con gente más joven y sentirse que está trasmitiendo todo lo que sabe a una nueva generación y eso hacerlo sentir importante, que está haciendo algo por la sociedad.
En lo emocional también se muestran algunos cambios, en el sentido de placer y dificultad en el proceso de la información emocional. Es por esto que algunos ancianos pierden el interés por lo emocionante, lo divertido y el deseo sexual, es por esto que en esta etapa algunos muestran en ocasiones sentimientos de desesperanza, su procesamiento de emociones no logra estar activo como antes y es aquí cuando puede estar más vulnerable a un estado de melancolía (Rojas, 2009). Por lo que es importante el apoyo de la sociedad para lograr una mejor calidad de vida en el adulto mayor.
Objetivo general
Proponer un cuestionario de apoyo a los pacientes adultos con presbiacusia usuarios de auxiliares auditivos y especialistas que realizan adaptaciones para canalizar de manera oportuna a una terapia de audición.
Objetivos específicos
- Las personas que realizan adaptaciones auxiliares estén informadas de la terapia de audición para los adultos con presbiacusia usuarios de auxiliares auditivos.
- Plantear la importancia de la rehabilitación terapéutica posterior a una adaptación de auxiliares.
- Los especialistas conozcan el cuestionario y lo apliquen a sus pacientes para referir de manera oportuna a una terapia de audición para potencializar sus habilidades auditivas.
Tipo de estudio
El presente estudio es una investigación descriptiva cualitativa que pretende enfatizar en la importancia de referir a los pacientes con presbiacusia que son usuarios de auxiliares auditivos.
-
A quién va dirigida:
-
- Médicos audiólogos
- Fonoaudiólogos
- Educación especial
- Ingeniero en Audio
- Doctorado en audiología
- Vendedores de auxiliares
- En terapeutas de audición, voz y lenguaje
-
Instrumento:
Para obtener la información que se pretendía se realizó un cuestionario de 6 preguntas abiertas que se aplicó a la población mencionada anteriormente.
(Anexo 1)
Criterio de inclusión:
Personas que adaptan auxiliares auditivos y dan seguimiento a los pacientes.
Es importante mencionar que en México la audiología es una especialidad de la medicina. No existe una norma que limite el trabajo de hacer evaluaciones auditivas o adaptaciones de auxiliares auditivos a los médicos audiólogos, por lo tanto, existe una gama amplia de personas con diferentes profesiones e incluso vendedores que pueden hacerlo.
En México, las evaluaciones y adaptaciones de auxiliares auditivos se hacen tanto en hospitales públicos y privados, como en casas de venta. En el caso de los hospitales son médicos audiólogos quienes realizan la valoración y recomiendan los auxiliares auditivos emitiendo una receta para que el usuario acuda a una casa de venta. En las casas de venta en muy pocos casos se cuenta con un médico audiólogo, la mayoría de las personas que realizan los diagnósticos, la venta y las adaptaciones de auxiliares tienen alguna otra especialidad o son vendedores que se capacitan por medio de cursos que ofrecen las empresas de auxiliares.
Respuestas de los cuestionarios aplicados a los 7 especialistas dedicados a la adaptación de auxilies auditivos:
-
Proceso de adaptación
El proceso de adaptación es distinto para cada uno de los especialistas, uno de los médicos realiza pruebas electroacústicas. Los tres técnicos audioprotesistas, la Dra. audióloga y la terapeuta de educación espacial realizan seguimiento durante las tres semanas posteriores a la colocación de los auxiliares con intención de evaluar la adaptación del paciente a los auxiliares y hacer ajustes al auxiliar auditivo, mientras que el fonoaudiólogo y el Ing. en audio realizan su seguimiento diez días después.
El especialista que tiene un doctorado en audiología realiza un plan de seguimiento con el paciente y los familiares.
El terapeuta de audición realiza prueba de campo libre y refiere a terapia.
Es importante señalar que todos realizan un plan de seguimiento para corroborar el correcto funcionamiento de los auxiliares y el beneficio de estos con los pacientes.
-
Quejas principales de los pacientes que usan auxiliares auditivos
De acuerdo al reporte de las quejas, el médico indica que la principal, es la aceptación física y emocional del paciente a los auxiliares; mientras para el fonoaudiólogo y los dos técnicos el ruido ambiental es el problema.
La Dra. en audiología y la terapeuta en educación especial mencionan que el paciente tiene dificultades con discriminar y comprender en ambientes con ruido y en distancias mayores a 1,50 mts.
El Ingeniero en audio, licenciado en terapia de audición y doctorado en audiología indican que el paciente se queja por no escuchar como antes, ya que su voz es metálica, hueca o distorsionada.
Cabe destacar que los pacientes muestran problemas muy similares a los que se muestran cuando no usan auxiliares auditivos.
-
Después de los ajustes, ¿qué hacen los especialistas?
El médico audiólogo evalúa el tiempo de uso y se realizan ajustes en el software, pero si persisten las quejas solicita valoración de procesamiento auditivo central y envía a terapia de audición. El Lic. en terapia de audición igual que el médico audiólogo realiza diversos cambios en el software.
El fonoaudiólogo, el ingeniero en audio y uno de los técnicos audioprotesista realizan una revaloración de los umbrales auditivos.
La terapeuta de educación especial, realiza una nueva logoaudiometría pero ahora con ruido, además de brindarle unos ejercicios terapéuticos en casa.
Uno de los técnicos en audioprótesis y la terapeuta de educación especial refieren al paciente a un médico audiólogo para realizar pruebas en campo libre.
El ingeniero en audio y la licenciada en terapia de audición, si continúa el paciente con las quejas mandan a revisión el auxiliar auditivo para descartar problemas con los auxiliares auditivos.
Otro de los técnicos audioprotesistas indica que para evitar quejas de los usuarios ellos “venden la mejor tecnología” y le indica al paciente esperar seis meses para eliminarlas ya que es el periodo de adaptación.
La doctora en audiología refiere que para evitar los problemas se le recomienda el uso de sistema FM o incrementar el nivel de tecnología en los auxiliares.
Por último, el doctorado en audiología menciona que es necesario identificar las zonas cocleares muertas y con esta información poder brindar a los pacientes una orientación de las expectativas con los auxiliares.
Como podemos observar, de acuerdo a todas las respuestas indicadas de los especialistas, no se cuenta con protocolos estandarizados a seguir de acuerdo a cada caso por lo que cada uno sugiere procesos distintos.
-
Conocimiento de rehabilitación terapéutica para adultos mayores
De los nueve especialistas a los que se les aplicó el cuestionario, sólo cuatro indican que sí conocen o han escuchado acerca de la terapia de audición para adultos mayores; dichos especialistas son el médico audiólogo, la terapeuta de educación especial, el doctorado en audiología y Lic. Terapia de audición, mientras que los otros cinco especialistas no conocen la existencia de una terapia de audición especializada en adultos. Con esta información podemos concluir que quienes están mejor preparados son los que tienen más estudios respecto al tema.
-
Cuándo referir a un paciente a rehabilitación terapéutica
Respecto a cuándo los especialistas consideran que es importante referir a un paciente a terapia de audición, cinco de ellos (médico audiólogo, fonoaudiólogo, doctora en audiología, doctorado en audiología y terapeuta de audición) indican que todos deberían asistir. El ingeniero en audio referiría únicamente cuando exista discrepancia entre los umbrales auditivos y la discriminación. Dos de los técnicos audioprotesistas se referirá cuando los pacientes cuenten con pérdidas severas y profundas y cuando sean usuarios nuevos de auxiliares.
La terapeuta de educación especial referiría cuando las habilidades auditivas estén disminuidas y el uso de auxiliares no es suficiente.
Podemos observar que la mayoría de los especialistas mencionan que todos sin excepción deberían acudir a terapia y el resto lo sugieren en casos más específicos.
La realidad es que, a pesar de lo anterior, los pacientes en su gran mayoría no son referidos a terapia.
-
Recomendación para los pacientes que presentan dificultad en las habilidades auditivas
Los nueve indican que lo primero es colocar auxiliares auditivos. Cinco de los especialistas referirían a una terapia de audición.
El fonoaudiólogo indica que, además de referir a terapia, colocaría un sistema inalámbrico.
Las recomendaciones que da el ing. en estas condiciones son escuchar música, tomar nota de lo que escucha en la tele o radio y mantenerse en actividades que impliquen comunicación entre dos o más personas.
La terapeuta de educación especial indica que sus recomendaciones se basan en ejercicios que el paciente puede realizar en casa en los que cuenta reconocimiento de sonidos ambientales, escuchar música, lectura en voz alta, comprensión de textos y repetición de oraciones.
El doctorado en audiología indica que es necesario indicarle al paciente que requiere ambientar correctamente el lugar donde se desenvuelve. Por último, unos de los técnicos mencionan que cuando presenten las pacientes dificultades será necesario cambiar sus auxiliares por mejor tecnología.
Luego de realizar el proceso de búsqueda de información con los especialistas encargados en las adaptaciones de auxiliares auditivos, se concluye que en México las personas que llevan a cabo esta actividad son médicos audiólogos, fonoaudiólogos, educación especial, ing. en Audio, doctorado en audiología y terapeutas de audición, voz y lenguaje y vendedores.
La mayoría de los encargados de las adaptaciones no son especialistas por lo que no cuentan con la formación y conocimiento necesario de las habilidades auditivas y el complemento necesario de una terapia de audición.
Respecto a la terapia de audición para personas con presbiacusia que sean usuarios de auxiliares auditivos, quedó demostrado que para la gran mayoría se trata de un tema desconocido, por lo que se evidencia una carencia respecto a una rehabilitación terapéutica posterior a la adaptación para potencializar las habilidades auditivas.
La terapia auditiva en adultos es un proceso que no se contempla dentro de la adaptación de la prótesis auditiva porque no es un procedimiento obligatorio, además las casas de venta de auxiliares auditivos no la ven como una actividad que represente una retribución económica, por lo cual es un campo de acción poco explorado.
Es necesario que los especialistas en la adaptación de auxiliares tengan presente la función y utilidad de la terapia de audición para realizar una remisión oportuna a los pacientes que lo requieran. Además de buscar que se tenga un trabajo multidisciplinado participando los médicos, audioprotesistas, terapeutas lenguaje y audición, familiares y pacientes para brindar verdaderas opciones de rehabilitación a los usuarios que se enmarquen en estrategias puntuales, con objetivos claros y específicos.
Dentro de los programas de la rehabilitación auditiva, se recomienda trabajar las áreas de identificación de la fuente sonora, detección, discriminación y comprensión de diferentes sonidos que se van complejizando para lograr que el adulto mayor usuario de auxiliares se desempeñe en funciones con alto nivel de ruido de forma competente, además se debe establecer que las actividades varían dependiendo de cada usuario y de acuerdo a sus necesidades.
Conclusión
En estos momentos en México la terapia de audición para adultos no es considerada fundamental para la rehabilitación en casos de presbiacusia, aun contando con auxiliares auditivos, continúan con algunas dificultades de comprensión de lenguaje, lo cual afecta de manera directa su desempeño social; siendo esta la principal razón por la que deciden usar sus auxiliares.
Con base en las evidencias expuestas anteriormente, este trabajo propone un cuestionario sencillo para que los especialistas en adaptación de auxiliares auditivos puedan aplicarlo a los pacientes.
Dicho cuestionario consta de 10 preguntas cerradas que nos brindan información acerca de cómo se encuentran las habilidades auditivas (localización, detección, discriminación y comprensión) y están basadas en actividades de la vida diaria; permitiendo a los especialistas identificar los pacientes que requieran además de su adaptación de auxiliares una terapia de audición. (Anexo 2)
Es importante que todos los especialistas se familiaricen con el concepto de terapia de audición para adultos, ya que de este modo podrá ayudar a los pacientes a mejorar sus habilidades comunicativas y obtener mejores beneficios con sus prótesis auditivas.
American Speech-Language Hearing Association (2012). La Rehabilitación audiológica/auditiva para adultos. ASHA.
Belinchon, A., & Moreno, I. (2013). Tratamiento. En A., Belinchon, & I. Moreno (Ed.), presente y futuro de la presbiacusia (pág. 87-138). Santiago: Antartica.
Cabello, P. y Bahamonde, H. (2009). El adulto mayor y la patología otorrinolaringológica. Chile: Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
Castillo, E. (2006). Presbiacusia: degeneración neuronal y envejecimiento en el receptor auditivo del ratón C57/BL6J. Recuperado el 12 de abril de 2013 de www.acta.otorrinolaringol.esp.medynet.com/
Castro, E. (2009). Hallazgos audiológicos en pacientes adultos con Diabetes Mellitus tipo 2 que asisten a un centro de salud de la Delegación Tlalpan del Distrito Federal. Tesis de Comunicación, Audiológica y Foniatra, México: UNAM.
Cardemil F., Esquivel P., Aguayo L., Barría T., Fuente A., Carvajal R., Fromín R., Villalobos I., Yueh B. (2014) Evaluación del programa “active comunication education” para rehabilitación auditiva en adultos mayores con hipoacusia usuarios de audífono. Revista Otorrinolaringológica de Cabeza y Cuello, 74(2), 93-100.
Carvajalino Monje, I., Prieto Patiño, L. (2006). Potenciales evocados auditivos en pacientes que rechazan o no la amplificación binaural. Revista Electrónica de Audiología, 3(1), 34. Recuperado el 17 de abril de 2013 de http://www.auditio.com/revista/articulo/34.html
Chuickshanks, K., Klein, R., Klein, B., et al. (1998). Cigarette Smoking and Hearing Loss. Journal of the American Medical Association, 21(279), 1715-1719.
Escajadila, J. (2009). Oídos, nariz, garganta y cirugía de cabella y cuello. México: El manual moderno.
Estabrooks, W. (2004). Auditory- Verbal Therapy for Parents and Professionals. Washington, DC: A.G. Bell Association for the Deaf.
Flores-Beltarn, L. (2007). The Auditory-Verbal Therapy: a Training Program for Prefessionals in the Field of Hearing Disorder. Doctoral Dissertation Presented to the School of Social and Human Studies. Honolulu, Hawaii: Atlantic International University. Recuperado en http://216.242.144.39/application/documentlibarymanager/upload/lilian%20Flores5%20phd %20dissertation.pdf.
Furmanski, H. (2003). Implantes cocleares en niños. Barcelona: Nexus.
Hooker, S. (1983). La tercera edad. Barcelona: GEDISA.
Jimeno, L., Mennoti, I., Casallas, C., Guzman, O., Meza L., (2007). Adaptación de la Escala HHIE-S a la Población Colombiana, Investigación Institucional. Corporación Universitaria Iberoamericana.
Ling, D. y Moheno, C, (2002). El maravilloso mundo de la palabra. México: Trillas
Marchesi, A., Coll y Palacios, J. (2008). Desarrollo Psicológico y educación. Madrid: Alianza.
National Dissemination Center For Children with Disabilities. (2010). Deafness and hearing loss. Recuperado el 31 de enero 2013 http://www.nichy.org.
Neira, L. (2014). Acciones Fonoaudiologicas en Adultos Mayores Usuarios de Audifonos. Areté, 14(1), 82 – 93.
Organización Mundial de la Salud. (2012). Sordera y Defectos de la Audición. Recuperado el 13 de febrero de 2013 en www.who.int/es.
Palmer, V. (2006) The Aging Auditory System: Considerations and Rehabilitation. Seminars in Hearing, 27-4. Thieme.
Pasik, Y. (2004). Audioprótesis, Enfoque médico, fonoaudiológico y electroacústico. Buenos Aires: Editorial Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos.
Puch, J., Elfenbein, J. (2011). Targeting Hearing Health Messages for Users of Personal Listening Devices. American Journal of Audiology, 20, 45-67.
Real Academia Española (2010). Diccionario de la lengua española. 22ed. Madrid, España: Real Academia Española. Recuperado en www.rae.es
Rojas, G. (2009). Incidencia de Problemas Auditivos que Requieren Rehabilitación con Prótesis Auditiva en una Población de Adultos Mayores de un Centro Diurno o Asilo de Ancianidad. Costa Rica: CDA.
Salas, M. (2009). Procesos médicos que afectan al niño en edad escolar. Barcelona: Elsevier Masson.
Salesa, E. (2011). Presbiacusia: Sordera propia de la tercera edad. España. Fundación Pedro Salesa Cabo. Recuperado el 13 de abril de 2013 en http://www.salesa.es/
Sckunknecnt, B. (1995). Comprehensive Dictionary of Audiology. Baltimore, Maryland: Editorial Williams & Wilkins.
Taha, M., Plaza, G. (2011). Hipoacusia neurosensorial: diagnóstico y tratamiento. Madrid. Servicio de otorrinolaringología Hospital de Fuenlabrada. Recuperado el 10 de abril de 2013 en http://www.jano.es/
Valera- Nieto, I. (2011). Presbiacusia. Madrid. Fundación General CSIC. Recuperado el día 12 de abril de 2013 en http://www.fgcsic.es/
Weinstein, E. (2009) Hearing Loss in the Elderly: A new Look at an Old Problem, en Handbook of speech.
Yaringaño, J. (2009). Relación entre la Memoria Auditiva Inmediata y la Comprensión Lectora, en alumnos de Quinto y Sexto de Primaria de Lima y Huarochiri. Revista IIPSI. 12(2). Perú, Lima: Scielo. Recuperado el 15 de abril de 2013 de ProQuest Psychology Journals.